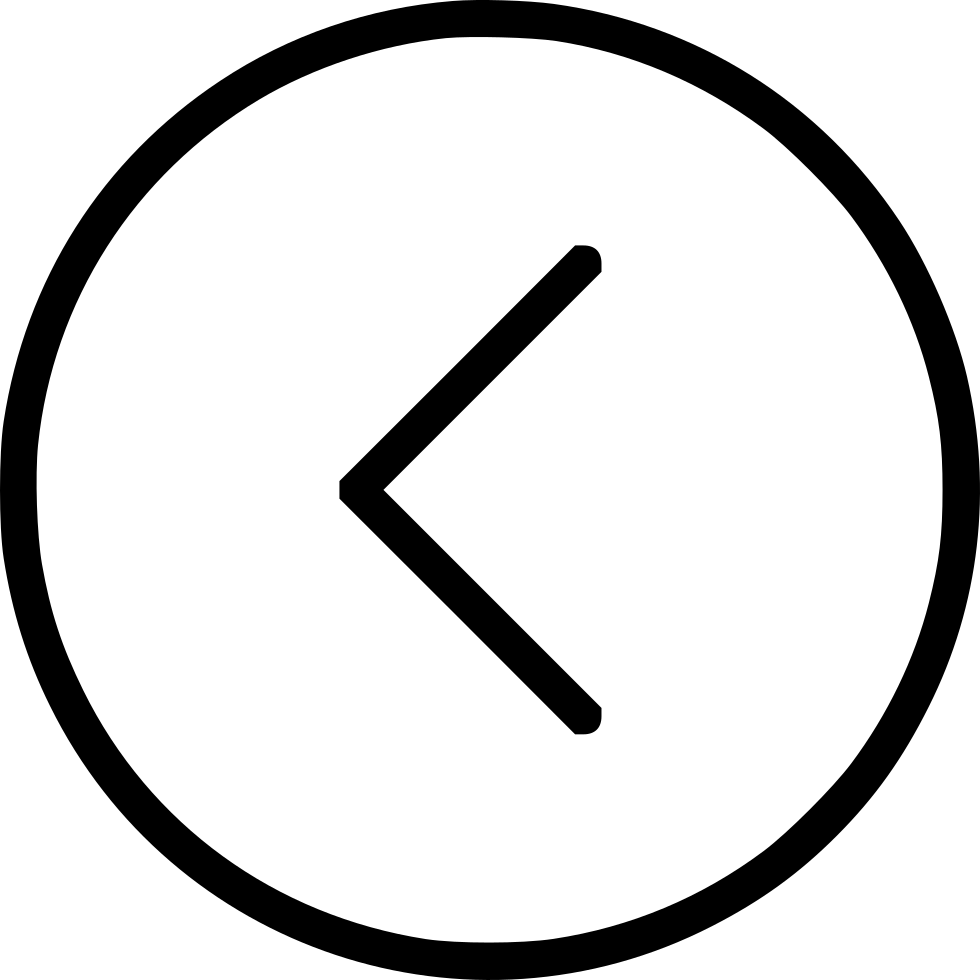Proyectos de Inversión y Protección de los Pueblos y Territorios Indígenas en Colombia
Este artículo estudia la protección de los pueblos indígenas y de sus territorios en Colombia cuando se planifican o ejecutan proyectos de inversión. Particularmente, se analizan los mecanismos de consulta previa e informada y el consentimiento libre, previo e informado. El caso colombiano es relevante porque está a la vanguardia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, y porque se enfrenta a difíciles decisiones políticas, en las que se ponderan los derechos de los indígenas, la protección de los ecosistemas (como país megadiverso) y la economía (muy dependiente de las exportaciones mineras y de hidrocarbonos). Desde la perspectiva de Derecho y Desarrollo Sostenible se analiza una novedosa combinación de diversos conjuntos de datos estadísticos y jurisprudencia y se sondean los resultados de los procesos de consulta previa informada y su interacción con la concesión de licencias ambientales basadas en análisis de regresión. Las conclusiones resaltan la importancia del uso de los mecanismos de protección, los patrones en el comportamiento de los pueblos indígenas y en el uso de los mecanismos, la necesidad de redefinir qué se entiende por costos de transacción y el papel crucial de la corte constitucional.
INTRODUCCIÓN
La protección de los derechos de los pueblos indígenas (PI) depende del modelo constitucional, y la protección de las tierras de las minorías étnicas está cada vez más interconectada con la protección del medio ambiente. La preservación y conservación de los ecosistemas depende de cómo los habitantes los utilizan o explotan. Desde una perspectiva de desarrollo, los gobiernos luchan entre adoptar medidas económicas sostenibles para erradicar la pobreza y explotar los recursos naturales sin cruzar el espacio seguro para operar (Rockström et al., 2023 ). Estos desafíos de gobernanza y disposiciones constitucionales reflejan el valor atribuido a los ecosistemas y si se reconoce el valor que los PI les atribuyen, en otras palabras, si los ecosistemas tienen principalmente un valor económico, un valor intrínseco o algo intermedio (valor social, cultural o “existencial” para quienes viven en él) (Davidson, 2013 , p. 173). En América Latina, muchas constituciones reconocen el derecho a un medio ambiente sano pero también la soberanía de los estados para explotar los recursos naturales. Algunas constituciones también reconocen el “valor de existencia” de los ecosistemas que los PI atribuyen a la naturaleza (Davidson, 2013 ; Krutilla, 1967 ); la constitución de Ecuador otorga un valor intrínseco a la madre Tierra. Los países latinoamericanos se mueven entre constituciones que buscan un modelo equilibrado de explotación de los recursos naturales de manera sostenible (modelo antropocéntrico), constituciones que protegen las tierras y la cultura de los PI y una constitución que incorpora un modelo ecocéntrico (Imhof et al., 2016 ).
Colombia combina tres elementos los pueblos indígenas PI: primero, su constitución es generosa en términos de protección de los derechos humanos, los PI y el medio ambiente (Gómez-Betancur et al., 2022 ; Macpherson et al., 2020 ; Sanabria-Rangel, 2020 ; Wesche, 2021 ). Segundo, en términos de sostenibilidad, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo después de Brasil (World Population Review,2023 ). Tercero, en términos del modelo económico, la economía colombiana es muy dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables. El petróleo, el carbón y otros productos mineros representaron aproximadamente el 56% de las exportaciones en 2022 (DANE, 2022 ) y son una fuente importante de ingresos del gobierno.
En términos de diseño institucional, Colombia se ha movido entre los tres modelos principales de desarrollo sostenible (Lizarazo-Rodríguez, 2021a ), dependiendo del gobierno de turno y de la rama de poder. En primer lugar, el modelo antropocéntrico, que busca una explotación sostenible de los recursos naturales incluso en territorios de los PI, ha sido implementado por los gobiernos durante las últimas décadas, alineándose con una economía neoliberal. En segundo lugar, algunas cortes (Shapiro & McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ) han respaldado el modelo biocultural o biocéntrico, que promueve un modelo de desarrollo receptivo a la cultura de los PI (Chen & Gilmore, 2015 ; Macpherson et al., 2020 ); este modelo parece alinearse con la agenda gubernamental desde 2022. En tercer lugar, el modelo ecocéntrico busca preservar los ecosistemas mediante la declaración de áreas protegidas, la eliminación gradual de actividades que se consideran dañinas, en particular la minería y los hidrocarburos, y la eliminación de los desechos sólidos. y reconociendo los derechos de la naturaleza (Borràs, 2017 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ); algunas agencias internacionales y algunos tribunales y actores (a menudo promotores del decrecimiento) respaldan este modelo, afirmando que estas opciones son la única posibilidad para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad (Buch-Hansen & Carstensen, 2021 ; Escobar, 2015 ; Garver, 2013 ; Hickel, 2020 ; Muniz & Cruz, 2015 ; Perkins, 2019 ; Sandberg et al., 2019 ). Estos tres modelos de desarrollo son contradictorios en muchos aspectos, incluso desde una perspectiva de teoría económica, lo que hace que el diseño institucional sea una tarea compleja.
Los enfoques progresistas para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Colombia se basan en varios tratados internacionales. 1 Sin embargo, este enfoque progresista hacia los derechos de propiedad intelectual no ha sido absoluto. En 2016, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Brasil hicieron declaraciones que abordaron diferentes aspectos de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 2017 ). Colombia comentó sobre varios artículos (XX, XXIII, XXX) sobre la participación de los pueblos indígenas en las medidas administrativas y legislativas que los afectan, la consulta y la prohibición de actividades militares en territorios indígenas. Los comentarios buscaron principalmente aclarar que la consulta previa e informada (CIP) no debe interpretarse como un derecho de veto de los pueblos indígenas.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT, 1989 ) (OIT 169) es el convenio central que protege los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Buscó conciliar intereses contradictorios: los derechos indígenas y la conservación del medio ambiente, y la promoción de inversiones en sus territorios. Aunque sigue enfoques bioculturales o ecocéntricos, el OIT 169 se queda corto en la protección de la propiedad intelectual; las agencias estatales a cargo de la minería, la energía, los hidrocarburos y la infraestructura, así como algunos inversionistas, han impugnado el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Algunos tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han confirmado los derechos de propiedad intelectual cuando se planificaron actividades económicas en sus territorios. Esta tensión entre actores que defienden diferentes modelos de desarrollo revela cómo las tierras y los derechos de los PI han estado intrínsecamente conectados a las políticas de inversión y por qué los PI luchan por el libre uso (o no uso) de sus tierras y sus recursos naturales (Kröger & Lalander, 2016 ; Robledo Silva & Rivas-Ramírez, 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ; Zaremberg & Wong, 2018 ).
La relevancia global de la perspectiva colombiana (y latinoamericana) radica en que el Convenio 169 de la OIT es el único tratado internacional que reconoce derechos de propiedad intelectual sobre sus territorios, y solo 24 Estados lo han ratificado. De estos, 14 Estados parte son latinoamericanos 2 ; uno, caribeño 3 ; cinco, europeos 4 ; dos, de la región Asia-Pacífico 5 ; y solo uno, africano. 6 Además, el caso colombiano ha influido en el sistema interamericano de derechos humanos al ampliar la protección del Convenio 169 de la OIT a las comunidades afrodescendientes. En Europa, el Parlamento Europeo ( 2018 ) recomendó que los Estados miembros de la Unión Europea y sus socios defiendan los derechos de los PI y los campesinos 7 y garanticen que sus políticas y acuerdos comerciales y de inversión los respeten. Hasta el momento, no se han producido nuevas ratificaciones o adhesiones en esta región.
Un análisis más profundo del caso colombiano revela el potencial de integrar las prioridades indígenas en los proyectos de inversión para la explotación de los recursos naturales, lo cual es crucial para mantener las economías globales dentro de un espacio seguro de funcionamiento (Rockström et al., 2023 ). El foco está puesto en los mecanismos de CPI y consentimiento libre, previo e informado (CLPI), más utilizados en Colombia que en otros países de América Latina (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg & Wong, 2018 ). Aunque alguna literatura señala los resultados positivos de estos mecanismos para alcanzar un desarrollo sostenible alineado con los intereses indígenas, otros autores los consideran ineficaces (Guevara Gil & Cabanillas Linares,2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Wesche, 2021 ). El presente análisis es, a nuestro entender, el primero que combina una perspectiva de derecho y desarrollo sostenible con evidencia cuantitativa.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se revisa la literatura, en la sección 3 se presenta el caso colombiano, en la sección 4 se presentan la metodología y los datos, en la sección 5 se discuten los resultados y en la sección 6 se ofrecen algunas conclusiones.
REVISIÓN DE LITERATURA
La evolución de los tres modelos de desarrollo (antropocéntrico, biocultural y ecocéntrico) y sus implicaciones para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en sus territorios reflejan las políticas económicas seguidas por los Estados. Desde una perspectiva de la economía convencional, las contribuciones sobre el nexo naturaleza-economía, es decir, cómo las actividades económicas basadas en la explotación de los recursos naturales podrían socavar el crecimiento futuro (Naveed et al., 2022 ), no se han vinculado con la protección de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Las políticas han buscado principalmente abordar el vínculo entre la degradación ambiental y el crecimiento económico a través de la curva ambiental de Kuznets (EKC) (Faure, 2020 ; Naveed et al., 2022 ). La economía ambiental ha apoyado las regulaciones ambientales que consideran el medio ambiente como un recurso escaso, el costo de la degradación ambiental y la economía de la regulación. Este modelo, altamente controvertido, se encamina progresivamente hacia un desarrollo económico sostenible que promueva un crecimiento económico sostenible, mediante la reducción de la contaminación, sus repercusiones, o ambas, con énfasis en las transiciones energéticas y la reducción del consumo de combustibles fósiles (Ayres, 2008 ). Esta literatura se conoce principalmente como enfoques de crecimiento verde (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) que en el ámbito de las políticas se materializaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde (Adamowicz, 2022 ; Barral, 2012 ; Bartels, 2013 ; Bosselmann, 2017 ; Lizarazo-Rodríguez, 2021a ; Ossewaarde & Ossewaarde-Lowtoo, 2020 ).
Mientras tanto, las crisis ecológicas actuales descritas por el marco de límites planetarios (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) han dado más visibilidad a enfoques como la economía ecológica (Garver, 2013 ; Hornborg & Martinez-Alier, 2016 ; Kronenberg, 2010 ; Martinez-Alier, 2018 ) que se centran en cómo reducir el consumo de materiales y energía y cómo implementar teorías de decrecimiento (Akbulut et al., 2019 ). Este enfoque ha suscitado con frecuencia preocupaciones sobre la aprobación de proyectos en tierras indígenas, en particular si están conectados a industrias de combustibles fósiles (Garver, 2013 ; Perkins, 2019 ). Una revisión sistemática de la literatura realizada sobre el uso del EKC a lo largo del tiempo muestra cómo el análisis económico de la sostenibilidad se ha desplazado principalmente hacia la economía ecológica y la economía del desarrollo (Kronenberg, 2010 ; Naveed et al., 2022 ; Stern,2004 ). Este análisis se corrobora con una revisión de revistas de derecho y economía, donde la protección de los PI y sus territorios ha recibido poca atención. De hecho, solo un artículo revisa el caso de las tierras indígenas en Brasil, pero se basa principalmente en estadísticas descriptivas y análisis comparativos cualitativos (Monteiro et al., 2019 ).
Una mirada más amplia a la literatura sobre derecho y desarrollo sostenible (con conexiones con la economía institucional, la economía política, el derecho y las políticas o la gobernanza) revela información adicional. Los Estados con diversidad racial y cultural buscan un diseño institucional eficiente que refleje la diversidad cultural y aborde los desafíos económicos. Además de producir “líneas rojas” en forma de reservas (naturales), se ha propuesto la adopción de mecanismos de participación (local) en proyectos y políticas de desarrollo para equilibrar la protección de las tierras de los pueblos indígenas y la promoción de proyectos de inversión que busquen explotar los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas (Allard y Curran, 2023 ; Bravo,1997 ; De Sa, 2019 ; Petavratzi et al., 2022 ; Stetson, 2012 ).
No existe un modelo de gobernanza único para todos; la forma en que las constituciones configuran las relaciones entre el Estado, la economía y los pueblos indígenas debe ser sensible al contexto (Broderstad,2011 ; Rodríguez, 2021 ; Urteaga-Crovetto, 2018 ). En un contexto de comunidades indígenas, las diferencias culturales y las concepciones de territorialidad y uso (cambio) de la tierra agregan complejidad y alimentan tensiones en el diseño de políticas orientadas a las comunidades indígenas (Bauer, 2016 ). Tal es el caso incluso si las concepciones territoriales indígenas se incorporan en los marcos de políticas contemporáneas (Burke et al.,2023 ; Chen y Gilmore, 2015 ; Figuereido y McDonald, 2019 ; Hanspach et al., 2020 ; Macpherson et al., 2020 ; Sajeva, 2015 ), como la agencia de los pueblos indígenas al diseñar el mecanismo para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD) (Schroeder y González, 2019 ; Schroeder, 2010 ). Se han reportado resultados mixtos de tales mecanismos participativos en todo el mundo. En Noruega, los pueblos sámi han buscado influir en los proyectos mineros, pero sus efectos varían significativamente de un proyecto a otro porque la importancia relativa de la población indígena en la población total de un municipio surge como una variable crucial (Nygaard, 2016 ). Con base en el caso sámi, Valkonen et al. ( 2017 , p. 541) concluyen además que “la indigeneidad no es un hecho etnocultural objetivamente existente, sino un acto de encuadre y una demanda política. Los posibles derechos asociados con la categoría de indigeneidad han aumentado su atractivo entre la población local del norte de Finlandia y han hecho que sea una idea más atractiva para ellos pertenecer al pueblo indígena oficial de Finlandia, los sámi”. Los incentivos económicos pueden explicar el comportamiento de las personas, incluso en contextos indígenas.
En América Latina, los conflictos entre las tierras indígenas y las actividades relacionadas con la energía son frecuentes. Algunos estudios empíricos concluyen que el PIC no es eficaz para prevenir la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg y Wong, 2018 ). Sin embargo, con base en una tipología de resultados posibles o deseados del PIC (como prevenir la extracción industrializada de recursos en territorios indígenas, redistribuir los beneficios económicos de la extracción de recursos y disminuir la represión estatal asociada con los proyectos de inversión extractiva), estos resultados a menudo se logran parcialmente (Zaremberg y Wong, 2018 ). La extracción de minerales de transición como el litio es controvertida porque muchos se desarrollan en territorios indígenas (Finn & Stanton,2022 ; Marchegiani et al., 2020 ; Owen, Kemp, Harris, et al., 2022 ; Owen, Kemp, Lechner, et al., 2022 ; Petavratzi et al., 2022 ).
En la región del Ártico, también se ha abordado la distribución de beneficios de las comunidades indígenas en el contexto de las industrias extractivas (Britcyna, 2019 ; Wilson, 2019 ), y se ha cuestionado su eficacia para la protección de los intereses indígenas, pero estos conflictos no son exclusivos de las industrias extractivas. Los proyectos de inversión en transición energética también son una fuente de conflicto. Algunas disputas surgen porque los PIC se consideran costos de transacción para estos proyectos; los pueblos indígenas también pueden sentir que los PIC no se llevan a cabo de la manera debida o puede haber una falta de acceso a la distribución de beneficios en términos monetarios o de energía asequible (Murgas et al., 2021 ; Ramirez, 2021 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ).
En cuanto al diseño institucional, algunos estudios encuentran que la protección constitucional o legislativa de los derechos etnoterritoriales frente a los posibles efectos de las industrias extractivas muestra resultados positivos (Allard & Curran, 2023 ; Kröger & Lalander, 2016 ; Wilson, 2019 ). Esta protección de iure no garantiza una protección de facto, pero puede proporcionar a las comunidades y a los actores sociales medios más eficaces para defender sus intereses. Estos marcos parecen ser relativamente más eficaces cuando las empresas privadas desarrollan el proyecto extractivo, en comparación con los casos en los que el Estado es el principal actor económico (Kröger & Lalander, 2016 ). El caso sueco también ilustra la importancia del diseño institucional (aquí, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT) para la protección de los derechos indígenas (sámi) (Tarras-Wahlberg & Southalan, 2022 ). En Brasil, la implementación de políticas ha sido cuestionada en conflictos relacionados con obras de infraestructura en la Amazonía. Parece crucial definir qué áreas (directamente afectadas) deben considerarse, qué comunidades deben ser consultadas (Fearnside, 2015 ; Ferrante et al., 2020 ) y cómo hacer que la participación sea más efectiva.
En Canadá, aunque no ha firmado el Convenio 169 de la OIT, la participación de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión ha sido ampliamente discutida. En primer lugar, el hecho de que a los pueblos indígenas se les otorguen derechos de veto, como en el caso del CLPI, ha generado cierta resistencia (Leydet,2019 ). En segundo lugar, un análisis de los proyectos de corredores de infraestructura de Canadá concluyó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el CLPI, constituye un costo (económico) de transacción para los proyectos de inversión, causado por la desconfianza de los gobiernos que obstruyen una participación integral de los pueblos indígenas cuando comparten la jurisdicción ambiental. El creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las tierras y la jurisdicción por parte de los tribunales, los gobiernos y la industria, también se ha considerado como un factor que aumenta los costos de transacción para el corredor de infraestructura de energía y recursos (Le Dressay et al., 2022 ). Aun así, la incorporación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) a la legislación de Columbia Británica se ha citado como un buen ejemplo para los países que no se han adherido al Convenio 169 de la OIT, como Suecia (Allard y Curran, 2023 ).
En Canadá, han surgido acuerdos transaccionales que reconocen explícitamente la identidad cultural y las relaciones con los ecosistemas (Mason et al., 2012 ). La adopción de acuerdos de impacto y beneficios (ABI) entre empresas y pueblos indígenas es frecuente (Odumosu & Newman, 2021 ) y no está libre de objeciones (Cascadden et al., 2021 ). Este modelo contractual se ha evaluado como una opción para el modelo (paternalista) del Convenio 169 de la OIT, en particular en lo que respecta a la distribución de beneficios. Una evaluación para Chile concluyó que este modelo contractual no es una mejor opción que el modelo PIC del Convenio 169 de la OIT porque excluye el apoyo del Estado y dejaría a los pueblos indígenas en una posición más desfavorecida (Carmona Caldera, 2022 ).
La literatura sobre el emprendimiento indígena cuestiona la visión de que el “juego” que se juega entre un (potencial) inversionista y una comunidad local es necesariamente uno entre dos jugadores con preferencias incompatibles e intereses estrictamente opuestos, y donde los intereses de los pueblos indígenas son siempre mantener intactas sus tierras y ecosistemas. El emprendimiento indígena afirma que va más allá de los acuerdos pasivos de distribución de beneficios. El emprendimiento indígena se refiere a personas o comunidades indígenas que experimentan con formas de organización para participar en la economía de mercado mediante la producción de bienes o servicios y mejorar sus medios de vida, respetando al mismo tiempo los parámetros culturales esenciales de sus comunidades (Hindle y Moroz, 2010 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). El emprendimiento indígena también se consideró compatible con la política del Banco Mundial sobre pueblos indígenas (Banco Mundial, 2005 ) y la OIT 169. En general, hay suficiente evidencia de que a nivel mundial existe una amplia variación en la voluntad, capacidad, modalidades para el emprendimiento indígena y participación en proyectos de inversión propuestos por terceros (Anderson et al., 2006 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). Obviamente, son posibles diferentes lecturas de estas nuevas formas de participación económica. Los analistas críticos han descrito, por ejemplo, cómo las nuevas tecnologías políticas impulsadas por la élite han abordado la oposición de la comunidad local a los proyectos extractivistas mediante la creación de corporaciones sociales mixtas público-privadas en Chile (Leiva, 2019 ).
A pesar de la variedad de situaciones en cuanto a la disposición de los pueblos indígenas a adherirse u oponerse a proyectos de inversión, la regulación del consentimiento previo previo y del consentimiento libre, previo e informado muestra una creciente juridificación de las diferencias étnicas en los últimos 30 años, como una forma de gestionar globalmente el nexo cultura-etnicidad-economía (Larsen y Gilbert,2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 , 2019 ). Estas modalidades varían en diferentes contextos nacionales y cubren diferentes realidades en cuanto a cómo se desarrolla en la práctica la participación de las comunidades interesadas (Lawrence y Moritz, 2019 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ). En un contexto colombiano y latinoamericano, los resultados generales han sido calificados como ambiguos o mixtos. Si bien el PIC no altera fundamentalmente las relaciones de poder, no significa que las disputas sustantivas se transformen completamente en dinámicas o disputas procesales (Rodríguez-Garavito, 2011 ), y no se deben subestimar las limitaciones a la participación indígena (Flemmer y Schilling-Vacaflor, 2016 ; Guevara Gil y Cabanillas Linares, 2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Shapiro y McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ). Otro estudio sobre la producción minera y de hidrocarburos en Colombia concluye que el PIC ha servido para representar los intereses de los PI y que la Corte Constitucional ha jugado un papel importante al defender dichos procedimientos (Jaskoski, 2020 ).
A partir de esta revisión bibliográfica se pueden identificar al menos seis elementos fundamentales para un análisis de la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y las políticas de desarrollo que buscan explotar los recursos ubicados en sus tierras.
El cálculo costo-beneficio de los proyectos de inversión para los inversionistas, los PI y los territorios, y la sociedad, incluidos los métodos para establecer la extensión de las áreas afectadas, el costo económico de los proyectos de inversión bloqueados o retrasados, y la necesidad de incorporar costos y beneficios que no pueden cuantificarse o monetizarse fácilmente, como el valor intrínseco o existencial atribuido por los PI a los ecosistemas.
La eficacia de los procesos participativos, es decir, la relación entre las características del diseño y las estructuras de incentivos, por un lado, y los resultados, por el otro.
El enfoque contractual del vínculo entre el Estado y las comunidades indígenas, que implica el acceso a la distribución de beneficios y la estabilidad de los acuerdos. Las asimetrías de información y poder se señalan como factores que co-determinan la distribución (sesgada) de los beneficios de los proyectos de inversión.
El enfoque regulatorio de las relaciones entre inversionistas y Estados, es decir, las opciones de diseño para la incorporación del CLPI en las negociaciones (véase Szoke-Burke y Cordes, 2021 ).
El comportamiento (económico) de los pueblos indígenas, que abarca las especificidades de la actividad económica indígena tradicional (por ejemplo, la pequeña escala), la autoidentificación de los pueblos indígenas impulsada por incentivos económicos (explicada por enfoques conductuales o lógicas de búsqueda de rentas (véase Leeson, 2019 )) y el espíritu empresarial indígena y la participación en proyectos de inversión.
El comportamiento de los tribunales, y más específicamente, cómo las variables económicas influyen (o no) en las sentencias relacionadas con la protección de la PI y los territorios.
EL CASO COLOMBIANO
Diseño constitucional y marco legal
La Constitución colombiana ( 1991 , art.7, 329 y 330) estipula que los territorios de los PI son de su propiedad colectiva e intransferible; por lo tanto, los PI deben participar en proyectos sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios o en el subsuelo. Además, el Convenio 169 de la OIT forma parte del “bloque constitucional” (Constitución colombiana, 1991 , art. 93), es decir, constituye parte integral de la Constitución y tiene primacía sobre las leyes nacionales y los tratados ratificados sobre cuestiones distintas a los derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989 , art. 15) exige a los Estados salvaguardar los derechos de los PI relacionados con los recursos naturales ubicados en sus tierras y garantizar su participación en su uso, gestión y conservación. La constitución colombiana también adoptó la opción dada por el Convenio 169 de la OIT que permitía a los Estados conservar la propiedad de los recursos minerales o del subsuelo o los derechos sobre otros recursos pertenecientes a las tierras , bajo la condición de que antes de emprender cualquier actividad en los territorios de los PI, el Estado organice un PIC para permitir que los PI evalúen si sus intereses se verían afectados y de qué manera. A su vez, los PI tienen derecho a explorar si pueden participar en los beneficios de dichas actividades y recibir una compensación justa por los daños resultantes de estas actividades. Sin embargo, las asimetrías de información en estos eventos necesitan una evaluación cuidadosa que integre el reconocimiento que los PI dan a sus tierras y ecosistemas (Arsenault et al., 2019 ). El Convenio 169 de la OIT además requiere que los Estados eviten emprender la explotación de los recursos naturales en las tierras de los PI cuando estas actividades puedan causar reasentamiento o una degradación ambiental grave (Rodríguez,2017 ). Este modelo no deja espacio para acuerdos contractuales entre inversores y PI fuera del marco regulatorio del PIC donde el Estado necesariamente interviene.
Consulta previa informada y consentimiento libre, previo e informado: ¿Derecho de veto para proyectos de inversión?
En Colombia, el PIC y el CLPI son considerados como derechos fundamentales de los PI y otros grupos étnicos siempre que se deba tomar una decisión que pueda afectarlos directamente o cuando se pretendan realizar proyectos dentro de sus territorios y puedan afectarlos directamente (CCC, 1997 ). El PIC materializa el derecho de los PI a fijar sus prioridades dentro de los programas y proyectos de desarrollo que puedan afectarlos (Rodríguez, 2021 ) o sus valores vinculados a los ecosistemas en juego.
El CLPI integra dentro del análisis costo-beneficio (desde una perspectiva económica) o prueba de proporcionalidad (desde una perspectiva legal) los diversos valores atribuidos a los ecosistemas de modo que se debe obtener el consentimiento de los PI cuando sus valores esenciales relacionados con sus tierras y ecosistemas puedan verse afectados por proyectos de inversión; sin embargo, esta medida es de aplicación excepcional. El CLPI es una protección más estricta, restringida a proyectos que puedan tener un posible “impacto directo intenso”, es decir, “cuando una medida amenace la subsistencia de la comunidad tradicional” (ver CCC, 2018 ; Ministerio del Interior, 2020 ; Rodríguez, 2021 ). El CLPI se considera efectivo si tiene un resultado verificable en las decisiones a tomar, que deben reflejarse en los planes de acción y medidas implementadas por las autoridades (ver CCC, 1997 ,2018 ). Es una protección más estricta porque a diferencia del CPI, los proyectos no pueden implementarse sin obtener el CLPI (CCC, 2018 ). Este estudio captura principalmente casos de consulta, que son la mayoría y que no otorgan derechos de veto a los PI, sesgando la balanza a favor del valor económico atribuido a sus tierras y ecosistemas sobre el valor existencial que los PI puedan atribuirles.
Procedimientos para el consentimiento fundamentado previo y el consentimiento libre, previo e informado
Aunque la regulación tanto del PIC como del CLPI requiere una ley especial (estatutaria) (ver CCC, 2011 ) que, a la fecha, no ha sido promulgada, el gobierno ha regulado los procedimientos del PIC siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Función Pública, 2020a ) (ver Figura 1 ). Primero, el gobierno (Ministerio del Interior [MIA]) 8 debe verificar si existe un efecto directo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los PI y, de ser así, debe organizar un PIC (CCC, 2018 ; Presidencia de la República, 2020 ). 9 La implementación del PIC es más estricta desde 2019 (ver CCC, 2018 ; Función Pública, 2019 ), ya que antes, el MIA solo verificaba la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y luego emitía un certificado. Ahora bien, el MIA puede emitir este certificado ordenando el trámite del PIC en un plazo entre 30 o 60 días, dependiendo de si el proyecto requiere una visita de verificación a su zona de influencia que puede extenderse por el mismo plazo cuando existan factores externos que afecten el proceso (ver Función Pública,2015 , art. 14; 2011, art. 14). En segundo lugar, la etapa de preconsulta implica un diálogo previo con los representantes de las comunidades étnicas para definir cuál será la metodología del PIC y cómo se considerarán las especificidades culturales de cada comunidad. En tercer lugar, el PIC se lleva a cabo entre representantes del Estado, los inversionistas y las comunidades étnicas, y el MIA debe garantizar que se salvaguarde su identidad étnica y cultural. Si no se llega a un acuerdo en las fases de preconsulta o consulta, cuando las autoridades representativas no asistieron a la reunión, o cuando persiste un conflicto de representatividad en la comunidad étnica, el gobierno tiene 3 meses para aplicar el test de proporcionalidad y definir medidas de manejo. El test de proporcionalidad busca determinar las medidas adecuadas para prevenir, corregir o mitigar los efectos directos, con fundamento en las posiciones expresadas por todas las partes involucradas. En cuarto lugar, el MIA debe dar seguimiento al cumplimiento de las medidas acordadas o establecidas por el MIA en aplicación del test de proporcionalidad. Si se trata de cuestiones ambientales, el seguimiento está a cargo de la Agencia Estatal de Permisos Ambientales (ANLA).
El consentimiento fundamentado previo (PIC) y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la participación pública en asuntos ambientales
Además de los derechos de las comunidades étnicas al PIC y al CLPI, la Constitución (1991) también garantiza a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlos individualmente o a las comunidades (art. 79, 80 y 332). Al igual que el PIC y el CLPI, la participación pública en asuntos ambientales también es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no solo de los pueblos indígenas. Se alinea con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992 ) (ver CCC, 2017a ), reforzada por la ratificación del Acuerdo de Escazú ( 2018 ). Cuando los proyectos de inversión pueden causar un deterioro grave de los recursos naturales renovables o del medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias en el paisaje, los inversores deben obtener una licencia. Estos dos procedimientos de participación cívica (PIC y acceso a la información) buscan rectificar asimetrías de información, pero a menudo se superponen, sin posibilidad de fusionarse. Desde 2020, las medidas para garantizar el PIC dentro de un procedimiento de permiso de licencia son más estrictas, ya que anteriormente la licencia podía solicitarse con el certificado de aplicabilidad del PIC, independientemente de si el PIC se había completado. Ahora, cuando se requiere tanto un PIC como una licencia ambiental, esta última no se puede solicitar si el proceso de PIC o CLPI no se ha completado (se ha realizado el PIC y se ha registrado el resultado). El procedimiento para decidir sobre el permiso ambiental puede suspenderse cuando la ANLA requiere que se actualice el certificado del MIA sobre la aplicabilidad del PIC (ver Función Pública, 2020b ). El hecho de que los proyectos de inversión no puedan obtener la licencia ambiental sin un PIC o un CLPI cuando están en juego tierras de PI ha sido una seria preocupación para los gobiernos e inversionistas que los ven como un derecho de veto o al menos un costo de transacción adicional para los proyectos. Colombia está reforzando progresivamente los mecanismos para garantizar la participación efectiva de los PI en proyectos que se desarrollen en sus tierras, especialmente si pueden tener un alto impacto ambiental y se les atribuyen ciertos valores. Ver Figura 1 .
El papel de los tribunales
El poder judicial, en particular la CCC, ha emitido sentencias progresistas, haciendo valer el derecho a la participación pública en asuntos ambientales en general, y el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión, de modo que se garantice su integridad étnica, social, económica y cultural y su subsistencia (CCC, 2018 ). Si bien la jurisprudencia de la CCC ha dado forma a la adopción de procedimientos más estrictos (supra), también requiere que el gobierno equilibre los intereses de los pueblos indígenas y los intereses económicos del gobierno y los inversores. En otras palabras, en casos de desacuerdo, el gobierno debe aplicar la prueba de proporcionalidad para desbloquear el proceso y registrar los resultados del consentimiento previo previo. 10 Aún así, cuando se requiere un consentimiento previo previo, el proyecto solo puede implementarse después de obtenerlo. En casos excepcionales, la MIA puede permitir que se ejecute el proyecto si se pueden garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física y cultural) de las comunidades étnicas.
El enfoque del CCC parece alinearse con las perspectivas de la economía ecológica, siguiendo modelos bioculturales y ecocéntricos de protección ambiental y de la propiedad intelectual (Macpherson et al., 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ; Wesche, 2021 ). El CCC también ha reconocido derechos sobre los ecosistemas, buscando preservarlos más allá de los reclamos individuales de las comunidades afectadas (Lizarazo-Rodríguez, 2021b ; Rodríguez-Garavito, 2019 ,2020 ; Shapiro & McNeish,2021 ; Wesche, 2021 ). Los gobiernos han criticado estas sentencias, siguiendo un modelo de desarrollo antropocéntrico, al igual que los inversionistas que consideraron estas decisiones como obstáculos judiciales a las políticas de desarrollo, la inversión (ver CCC, 2018 , 2019 ) y el crecimiento económico porque fortalecieron el poder de veto de las minorías raciales que, en conjunto, representan el 14% de la población total colombiana pero tienen el potencial de decidir sobre la ejecución de proyectos de inversión que podrían considerarse de interés general para el país.
El CCC también ha influido en la jurisprudencia de la Corte IDH. 11 Ambos tribunales reconocen tres situaciones en las que se requiere un CLPI antes de que se pueda implementar un proyecto en tierras indígenas. Estas situaciones se consideran como efectos directos intensos (afectación directa intensa ) e incluyen un riesgo grave de reasentamiento forzoso; almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos o tóxicos en tierras indígenas; o proyectos que implican altos resultados sociales, culturales y ambientales que ponen en riesgo su subsistencia (CCC, 2009 , 2011 ; Corte IDH, 2007 ). El concepto de efectos directos sobre los PI adopta una perspectiva biocultural, yendo más allá de la noción formal de territorio para incluir las dimensiones económicas, sociales y espirituales que la comunidad necesita para preservar su identidad (CCC, 2016 ). El derecho al territorio ha sido considerado un concepto dinámico que cubre “todo el espacio que actualmente es esencial para que los pueblos indígenas accedan a los recursos naturales de acuerdo con su cultura y su organización económica y social” (véase CCC, 2014 ,2015a ). Este enfoque biocultural se ha aplicado en casos que involucran industrias de hidrocarburos (ver CCC,2018 ). 12 Por su parte, la Corte IDH ha sostenido que no se requiere PIC cuando las actividades solo tienen como objetivo mantener o mejorar las obras, es decir, la magnitud de la repercusión requiere una evaluación individualizada (ver Corte IDH, 2020 ).
Los tribunales también han ampliado el alcance del derecho internacional (OIT 169), primero, al extender el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras (NARP), y segundo, al referirse explícitamente al derecho de las comunidades étnicas a compartir los beneficios obtenidos de los proyectos realizados en su territorio, lo cual es opcional en el OIT 169 (véase CCC, 2013 ). La Corte IDH sostuvo que cuando estos proyectos involucran la explotación de recursos naturales en tierras de los pueblos indígenas, se aplican los estándares interamericanos: consentimiento previo previo, impactos ambientales y sociales, y la distribución razonable de los beneficios derivados del proyecto (véase Corte IDH, 2015b ).
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, DATOS Y MÉTODOS
Los elementos analíticos extraídos de la revisión de la literatura en la Sección 2 proporcionan el marco para nuestro análisis, mientras que la Sección3 proporciona el contexto institucional en Colombia. Surgen las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿cuál es la escala de utilización del PIC y el FIPC en Colombia para la protección de los territorios de los pueblos indígenas en presencia de proyectos de inversión, y cómo evoluciona con el tiempo?; (2) ¿qué patrones se pueden detectar en la implementación del PIC (por etnia, región, industria) desde su implementación en 1995?; (3) ¿existen costos y beneficios sociales y económicos visibles de estos mecanismos dependiendo de sus resultados y duración?; y (4) ¿en qué medida han contribuido los tribunales a la aplicación de los valores de los pueblos indígenas que se alinean con los enfoques bioculturales del desarrollo, apoyados por enfoques como la economía ecológica en lugar de modelos de desarrollo económico antropocéntricos que privilegiarían formas contractuales de emprendimiento indígena?
Los análisis existentes se han limitado a estudios de casos (véase la revisión de la literatura), en particular en el ámbito de la economía ecológica, los estudios de desarrollo y los enfoques sociojurídicos y doctrinales. Este artículo es novedoso porque revela cómo se puede abordar la protección de la propiedad intelectual y los territorios desde una perspectiva empírica y jurídica y de desarrollo sostenible, y abordando aspectos inexplorados de este fenómeno. Las estadísticas descriptivas pretenden arrojar nueva luz sobre el mecanismo del CPI a pesar de las limitaciones de los datos estadísticos en términos de calidad, disponibilidad y compatibilidad entre las fuentes de datos.
Se combinan varios conjuntos de datos, incluidos, entre otros, los de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), 13 el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2023a ) y la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Corte Constitucional de Colombia, 2023 ). Se exploraron algunos de los mecanismos subyacentes mediante análisis de regresión. Se probó si los resultados de los procesos de PIC (que conducen a un acuerdo o no, su duración) pueden explicarse en términos de la región, las etnias involucradas o la industria. También se probaron los efectos de interacción entre los procesos de consulta y licenciamiento ambiental.
INTRODUCCIÓN
La protección de los derechos de los pueblos indígenas (PI) depende del modelo constitucional, y la protección de las tierras de las minorías étnicas está cada vez más interconectada con la protección del medio ambiente. La preservación y conservación de los ecosistemas depende de cómo los habitantes los utilizan o explotan. Desde una perspectiva de desarrollo, los gobiernos luchan entre adoptar medidas económicas sostenibles para erradicar la pobreza y explotar los recursos naturales sin cruzar el espacio seguro para operar (Rockström et al., 2023 ). Estos desafíos de gobernanza y disposiciones constitucionales reflejan el valor atribuido a los ecosistemas y si se reconoce el valor que los PI les atribuyen, en otras palabras, si los ecosistemas tienen principalmente un valor económico, un valor intrínseco o algo intermedio (valor social, cultural o “existencial” para quienes viven en él) (Davidson, 2013 , p. 173). En América Latina, muchas constituciones reconocen el derecho a un medio ambiente sano pero también la soberanía de los estados para explotar los recursos naturales. Algunas constituciones también reconocen el “valor de existencia” de los ecosistemas que los PI atribuyen a la naturaleza (Davidson, 2013 ; Krutilla, 1967 ); la constitución de Ecuador otorga un valor intrínseco a la madre Tierra. Los países latinoamericanos se mueven entre constituciones que buscan un modelo equilibrado de explotación de los recursos naturales de manera sostenible (modelo antropocéntrico), constituciones que protegen las tierras y la cultura de los PI y una constitución que incorpora un modelo ecocéntrico (Imhof et al., 2016 ).
Colombia combina tres elementos de relevancia para la PI: primero, su constitución es generosa en términos de protección de los derechos humanos, la PI y el medio ambiente (Gómez-Betancur et al., 2022 ; Macpherson et al., 2020 ; Sanabria-Rangel, 2020 ; Wesche, 2021 ). Segundo, en términos de sostenibilidad, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo después de Brasil (World Population Review,2023 ). Tercero, en términos del modelo económico, la economía colombiana es muy dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables. El petróleo, el carbón y otros productos mineros representaron aproximadamente el 56% de las exportaciones en 2022 (DANE, 2022 ) y son una fuente importante de ingresos del gobierno.
En términos de diseño institucional, Colombia se ha movido entre los tres modelos principales de desarrollo sostenible (Lizarazo-Rodríguez, 2021a ), dependiendo del gobierno de turno y de la rama de poder. En primer lugar, el modelo antropocéntrico, que busca una explotación sostenible de los recursos naturales incluso en territorios de los PI, ha sido implementado por los gobiernos durante las últimas décadas, alineándose con una economía neoliberal. En segundo lugar, algunas cortes (Shapiro & McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ) han respaldado el modelo biocultural o biocéntrico, que promueve un modelo de desarrollo receptivo a la cultura de los PI (Chen & Gilmore, 2015 ; Macpherson et al., 2020 ); este modelo parece alinearse con la agenda gubernamental desde 2022. En tercer lugar, el modelo ecocéntrico busca preservar los ecosistemas mediante la declaración de áreas protegidas, la eliminación gradual de actividades que se consideran dañinas, en particular la minería y los hidrocarburos, y la eliminación de los desechos sólidos. y reconociendo los derechos de la naturaleza (Borràs, 2017 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ); algunas agencias internacionales y algunos tribunales y actores (a menudo promotores del decrecimiento) respaldan este modelo, afirmando que estas opciones son la única posibilidad para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad (Buch-Hansen & Carstensen, 2021 ; Escobar, 2015 ; Garver, 2013 ; Hickel, 2020 ; Muniz & Cruz, 2015 ; Perkins, 2019 ; Sandberg et al., 2019 ). Estos tres modelos de desarrollo son contradictorios en muchos aspectos, incluso desde una perspectiva de teoría económica, lo que hace que el diseño institucional sea una tarea compleja.
Los enfoques progresistas para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Colombia se basan en varios tratados internacionales. 1 Sin embargo, este enfoque progresista hacia los derechos de propiedad intelectual no ha sido absoluto. En 2016, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Brasil hicieron declaraciones que abordaron diferentes aspectos de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 2017 ). Colombia comentó sobre varios artículos (XX, XXIII, XXX) sobre la participación de los pueblos indígenas en las medidas administrativas y legislativas que los afectan, la consulta y la prohibición de actividades militares en territorios indígenas. Los comentarios buscaron principalmente aclarar que la consulta previa e informada (CIP) no debe interpretarse como un derecho de veto de los pueblos indígenas.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT, 1989 ) (OIT 169) es el convenio central que protege los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Buscó conciliar intereses contradictorios: los derechos indígenas y la conservación del medio ambiente, y la promoción de inversiones en sus territorios. Aunque sigue enfoques bioculturales o ecocéntricos, el OIT 169 se queda corto en la protección de la propiedad intelectual; las agencias estatales a cargo de la minería, la energía, los hidrocarburos y la infraestructura, así como algunos inversionistas, han impugnado el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Algunos tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han confirmado los derechos de propiedad intelectual cuando se planificaron actividades económicas en sus territorios. Esta tensión entre actores que defienden diferentes modelos de desarrollo revela cómo las tierras y los derechos de los PI han estado intrínsecamente conectados a las políticas de inversión y por qué los PI luchan por el libre uso (o no uso) de sus tierras y sus recursos naturales (Kröger & Lalander, 2016 ; Robledo Silva & Rivas-Ramírez, 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ; Zaremberg & Wong, 2018 ).
La relevancia global de la perspectiva colombiana (y latinoamericana) radica en que el Convenio 169 de la OIT es el único tratado internacional que reconoce derechos de propiedad intelectual sobre sus territorios, y solo 24 Estados lo han ratificado. De estos, 14 Estados parte son latinoamericanos 2 ; uno, caribeño 3 ; cinco, europeos 4 ; dos, de la región Asia-Pacífico 5 ; y solo uno, africano. 6 Además, el caso colombiano ha influido en el sistema interamericano de derechos humanos al ampliar la protección del Convenio 169 de la OIT a las comunidades afrodescendientes. En Europa, el Parlamento Europeo ( 2018 ) recomendó que los Estados miembros de la Unión Europea y sus socios defiendan los derechos de los PI y los campesinos 7 y garanticen que sus políticas y acuerdos comerciales y de inversión los respeten. Hasta el momento, no se han producido nuevas ratificaciones o adhesiones en esta región.
Un análisis más profundo del caso colombiano revela el potencial de integrar las prioridades indígenas en los proyectos de inversión para la explotación de los recursos naturales, lo cual es crucial para mantener las economías globales dentro de un espacio seguro de funcionamiento (Rockström et al., 2023 ). El foco está puesto en los mecanismos de CPI y consentimiento libre, previo e informado (CLPI), más utilizados en Colombia que en otros países de América Latina (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg & Wong, 2018 ). Aunque alguna literatura señala los resultados positivos de estos mecanismos para alcanzar un desarrollo sostenible alineado con los intereses indígenas, otros autores los consideran ineficaces (Guevara Gil & Cabanillas Linares,2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Wesche, 2021 ). El presente análisis es, a nuestro entender, el primero que combina una perspectiva de derecho y desarrollo sostenible con evidencia cuantitativa.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se revisa la literatura, en la sección 3 se presenta el caso colombiano, en la sección 4 se presentan la metodología y los datos, en la sección 5 se discuten los resultados y en la sección 6 se ofrecen algunas conclusiones.
REVISIÓN DE LITERATURA
La evolución de los tres modelos de desarrollo (antropocéntrico, biocultural y ecocéntrico) y sus implicaciones para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en sus territorios reflejan las políticas económicas seguidas por los Estados. Desde una perspectiva de la economía convencional, las contribuciones sobre el nexo naturaleza-economía, es decir, cómo las actividades económicas basadas en la explotación de los recursos naturales podrían socavar el crecimiento futuro (Naveed et al., 2022 ), no se han vinculado con la protección de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Las políticas han buscado principalmente abordar el vínculo entre la degradación ambiental y el crecimiento económico a través de la curva ambiental de Kuznets (EKC) (Faure, 2020 ; Naveed et al., 2022 ). La economía ambiental ha apoyado las regulaciones ambientales que consideran el medio ambiente como un recurso escaso, el costo de la degradación ambiental y la economía de la regulación. Este modelo, altamente controvertido, se encamina progresivamente hacia un desarrollo económico sostenible que promueva un crecimiento económico sostenible, mediante la reducción de la contaminación, sus repercusiones, o ambas, con énfasis en las transiciones energéticas y la reducción del consumo de combustibles fósiles (Ayres, 2008 ). Esta literatura se conoce principalmente como enfoques de crecimiento verde (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) que en el ámbito de las políticas se materializaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde (Adamowicz, 2022 ; Barral, 2012 ; Bartels, 2013 ; Bosselmann, 2017 ; Lizarazo-Rodríguez, 2021a ; Ossewaarde & Ossewaarde-Lowtoo, 2020 ).
Mientras tanto, las crisis ecológicas actuales descritas por el marco de límites planetarios (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) han dado más visibilidad a enfoques como la economía ecológica (Garver, 2013 ; Hornborg & Martinez-Alier, 2016 ; Kronenberg, 2010 ; Martinez-Alier, 2018 ) que se centran en cómo reducir el consumo de materiales y energía y cómo implementar teorías de decrecimiento (Akbulut et al., 2019 ). Este enfoque ha suscitado con frecuencia preocupaciones sobre la aprobación de proyectos en tierras indígenas, en particular si están conectados a industrias de combustibles fósiles (Garver, 2013 ; Perkins, 2019 ). Una revisión sistemática de la literatura realizada sobre el uso del EKC a lo largo del tiempo muestra cómo el análisis económico de la sostenibilidad se ha desplazado principalmente hacia la economía ecológica y la economía del desarrollo (Kronenberg, 2010 ; Naveed et al., 2022 ; Stern,2004 ). Este análisis se corrobora con una revisión de revistas de derecho y economía, donde la protección de los PI y sus territorios ha recibido poca atención. De hecho, solo un artículo revisa el caso de las tierras indígenas en Brasil, pero se basa principalmente en estadísticas descriptivas y análisis comparativos cualitativos (Monteiro et al., 2019 ).
La protección de los derechos de los pueblos indígenas (PI) depende del modelo constitucional, y la protección de las tierras de las minorías étnicas está cada vez más interconectada con la protección del medio ambiente. La preservación y conservación de los ecosistemas depende de cómo los habitantes los utilizan o explotan. Desde una perspectiva de desarrollo, los gobiernos luchan entre adoptar medidas económicas sostenibles para erradicar la pobreza y explotar los recursos naturales sin cruzar el espacio seguro para operar (Rockström et al., 2023 ). Estos desafíos de gobernanza y disposiciones constitucionales reflejan el valor atribuido a los ecosistemas y si se reconoce el valor que los PI les atribuyen, en otras palabras, si los ecosistemas tienen principalmente un valor económico, un valor intrínseco o algo intermedio (valor social, cultural o “existencial” para quienes viven en él) (Davidson, 2013 , p. 173). En América Latina, muchas constituciones reconocen el derecho a un medio ambiente sano pero también la soberanía de los estados para explotar los recursos naturales. Algunas constituciones también reconocen el “valor de existencia” de los ecosistemas que los PI atribuyen a la naturaleza (Davidson, 2013 ; Krutilla, 1967 ); la constitución de Ecuador otorga un valor intrínseco a la madre Tierra. Los países latinoamericanos se mueven entre constituciones que buscan un modelo equilibrado de explotación de los recursos naturales de manera sostenible (modelo antropocéntrico), constituciones que protegen las tierras y la cultura de los PI y una constitución que incorpora un modelo ecocéntrico (Imhof et al., 2016 ).
Colombia combina tres elementos los pueblos indígenas PI: primero, su constitución es generosa en términos de protección de los derechos humanos, los PI y el medio ambiente (Gómez-Betancur et al., 2022 ; Macpherson et al., 2020 ; Sanabria-Rangel, 2020 ; Wesche, 2021 ). Segundo, en términos de sostenibilidad, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo después de Brasil (World Population Review,2023 ). Tercero, en términos del modelo económico, la economía colombiana es muy dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables. El petróleo, el carbón y otros productos mineros representaron aproximadamente el 56% de las exportaciones en 2022 (DANE, 2022 ) y son una fuente importante de ingresos del gobierno.
En términos de diseño institucional, Colombia se ha movido entre los tres modelos principales de desarrollo sostenible (Lizarazo-Rodríguez, 2021a ), dependiendo del gobierno de turno y de la rama de poder. En primer lugar, el modelo antropocéntrico, que busca una explotación sostenible de los recursos naturales incluso en territorios de los PI, ha sido implementado por los gobiernos durante las últimas décadas, alineándose con una economía neoliberal. En segundo lugar, algunas cortes (Shapiro & McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ) han respaldado el modelo biocultural o biocéntrico, que promueve un modelo de desarrollo receptivo a la cultura de los PI (Chen & Gilmore, 2015 ; Macpherson et al., 2020 ); este modelo parece alinearse con la agenda gubernamental desde 2022. En tercer lugar, el modelo ecocéntrico busca preservar los ecosistemas mediante la declaración de áreas protegidas, la eliminación gradual de actividades que se consideran dañinas, en particular la minería y los hidrocarburos, y la eliminación de los desechos sólidos. y reconociendo los derechos de la naturaleza (Borràs, 2017 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ); algunas agencias internacionales y algunos tribunales y actores (a menudo promotores del decrecimiento) respaldan este modelo, afirmando que estas opciones son la única posibilidad para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad (Buch-Hansen & Carstensen, 2021 ; Escobar, 2015 ; Garver, 2013 ; Hickel, 2020 ; Muniz & Cruz, 2015 ; Perkins, 2019 ; Sandberg et al., 2019 ). Estos tres modelos de desarrollo son contradictorios en muchos aspectos, incluso desde una perspectiva de teoría económica, lo que hace que el diseño institucional sea una tarea compleja.
Los enfoques progresistas para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Colombia se basan en varios tratados internacionales. 1 Sin embargo, este enfoque progresista hacia los derechos de propiedad intelectual no ha sido absoluto. En 2016, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Brasil hicieron declaraciones que abordaron diferentes aspectos de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 2017 ). Colombia comentó sobre varios artículos (XX, XXIII, XXX) sobre la participación de los pueblos indígenas en las medidas administrativas y legislativas que los afectan, la consulta y la prohibición de actividades militares en territorios indígenas. Los comentarios buscaron principalmente aclarar que la consulta previa e informada (CIP) no debe interpretarse como un derecho de veto de los pueblos indígenas.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT, 1989 ) (OIT 169) es el convenio central que protege los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Buscó conciliar intereses contradictorios: los derechos indígenas y la conservación del medio ambiente, y la promoción de inversiones en sus territorios. Aunque sigue enfoques bioculturales o ecocéntricos, el OIT 169 se queda corto en la protección de la propiedad intelectual; las agencias estatales a cargo de la minería, la energía, los hidrocarburos y la infraestructura, así como algunos inversionistas, han impugnado el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Algunos tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han confirmado los derechos de propiedad intelectual cuando se planificaron actividades económicas en sus territorios. Esta tensión entre actores que defienden diferentes modelos de desarrollo revela cómo las tierras y los derechos de los PI han estado intrínsecamente conectados a las políticas de inversión y por qué los PI luchan por el libre uso (o no uso) de sus tierras y sus recursos naturales (Kröger & Lalander, 2016 ; Robledo Silva & Rivas-Ramírez, 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ; Zaremberg & Wong, 2018 ).
La relevancia global de la perspectiva colombiana (y latinoamericana) radica en que el Convenio 169 de la OIT es el único tratado internacional que reconoce derechos de propiedad intelectual sobre sus territorios, y solo 24 Estados lo han ratificado. De estos, 14 Estados parte son latinoamericanos 2 ; uno, caribeño 3 ; cinco, europeos 4 ; dos, de la región Asia-Pacífico 5 ; y solo uno, africano. 6 Además, el caso colombiano ha influido en el sistema interamericano de derechos humanos al ampliar la protección del Convenio 169 de la OIT a las comunidades afrodescendientes. En Europa, el Parlamento Europeo ( 2018 ) recomendó que los Estados miembros de la Unión Europea y sus socios defiendan los derechos de los PI y los campesinos 7 y garanticen que sus políticas y acuerdos comerciales y de inversión los respeten. Hasta el momento, no se han producido nuevas ratificaciones o adhesiones en esta región.
Un análisis más profundo del caso colombiano revela el potencial de integrar las prioridades indígenas en los proyectos de inversión para la explotación de los recursos naturales, lo cual es crucial para mantener las economías globales dentro de un espacio seguro de funcionamiento (Rockström et al., 2023 ). El foco está puesto en los mecanismos de CPI y consentimiento libre, previo e informado (CLPI), más utilizados en Colombia que en otros países de América Latina (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg & Wong, 2018 ). Aunque alguna literatura señala los resultados positivos de estos mecanismos para alcanzar un desarrollo sostenible alineado con los intereses indígenas, otros autores los consideran ineficaces (Guevara Gil & Cabanillas Linares,2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Wesche, 2021 ). El presente análisis es, a nuestro entender, el primero que combina una perspectiva de derecho y desarrollo sostenible con evidencia cuantitativa.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se revisa la literatura, en la sección 3 se presenta el caso colombiano, en la sección 4 se presentan la metodología y los datos, en la sección 5 se discuten los resultados y en la sección 6 se ofrecen algunas conclusiones.
REVISIÓN DE LITERATURA
La evolución de los tres modelos de desarrollo (antropocéntrico, biocultural y ecocéntrico) y sus implicaciones para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en sus territorios reflejan las políticas económicas seguidas por los Estados. Desde una perspectiva de la economía convencional, las contribuciones sobre el nexo naturaleza-economía, es decir, cómo las actividades económicas basadas en la explotación de los recursos naturales podrían socavar el crecimiento futuro (Naveed et al., 2022 ), no se han vinculado con la protección de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Las políticas han buscado principalmente abordar el vínculo entre la degradación ambiental y el crecimiento económico a través de la curva ambiental de Kuznets (EKC) (Faure, 2020 ; Naveed et al., 2022 ). La economía ambiental ha apoyado las regulaciones ambientales que consideran el medio ambiente como un recurso escaso, el costo de la degradación ambiental y la economía de la regulación. Este modelo, altamente controvertido, se encamina progresivamente hacia un desarrollo económico sostenible que promueva un crecimiento económico sostenible, mediante la reducción de la contaminación, sus repercusiones, o ambas, con énfasis en las transiciones energéticas y la reducción del consumo de combustibles fósiles (Ayres, 2008 ). Esta literatura se conoce principalmente como enfoques de crecimiento verde (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) que en el ámbito de las políticas se materializaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde (Adamowicz, 2022 ; Barral, 2012 ; Bartels, 2013 ; Bosselmann, 2017 ; Lizarazo-Rodríguez, 2021a ; Ossewaarde & Ossewaarde-Lowtoo, 2020 ).
Mientras tanto, las crisis ecológicas actuales descritas por el marco de límites planetarios (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) han dado más visibilidad a enfoques como la economía ecológica (Garver, 2013 ; Hornborg & Martinez-Alier, 2016 ; Kronenberg, 2010 ; Martinez-Alier, 2018 ) que se centran en cómo reducir el consumo de materiales y energía y cómo implementar teorías de decrecimiento (Akbulut et al., 2019 ). Este enfoque ha suscitado con frecuencia preocupaciones sobre la aprobación de proyectos en tierras indígenas, en particular si están conectados a industrias de combustibles fósiles (Garver, 2013 ; Perkins, 2019 ). Una revisión sistemática de la literatura realizada sobre el uso del EKC a lo largo del tiempo muestra cómo el análisis económico de la sostenibilidad se ha desplazado principalmente hacia la economía ecológica y la economía del desarrollo (Kronenberg, 2010 ; Naveed et al., 2022 ; Stern,2004 ). Este análisis se corrobora con una revisión de revistas de derecho y economía, donde la protección de los PI y sus territorios ha recibido poca atención. De hecho, solo un artículo revisa el caso de las tierras indígenas en Brasil, pero se basa principalmente en estadísticas descriptivas y análisis comparativos cualitativos (Monteiro et al., 2019 ).
Una mirada más amplia a la literatura sobre derecho y desarrollo sostenible (con conexiones con la economía institucional, la economía política, el derecho y las políticas o la gobernanza) revela información adicional. Los Estados con diversidad racial y cultural buscan un diseño institucional eficiente que refleje la diversidad cultural y aborde los desafíos económicos. Además de producir “líneas rojas” en forma de reservas (naturales), se ha propuesto la adopción de mecanismos de participación (local) en proyectos y políticas de desarrollo para equilibrar la protección de las tierras de los pueblos indígenas y la promoción de proyectos de inversión que busquen explotar los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas (Allard y Curran, 2023 ; Bravo,1997 ; De Sa, 2019 ; Petavratzi et al., 2022 ; Stetson, 2012 ).
No existe un modelo de gobernanza único para todos; la forma en que las constituciones configuran las relaciones entre el Estado, la economía y los pueblos indígenas debe ser sensible al contexto (Broderstad,2011 ; Rodríguez, 2021 ; Urteaga-Crovetto, 2018 ). En un contexto de comunidades indígenas, las diferencias culturales y las concepciones de territorialidad y uso (cambio) de la tierra agregan complejidad y alimentan tensiones en el diseño de políticas orientadas a las comunidades indígenas (Bauer, 2016 ). Tal es el caso incluso si las concepciones territoriales indígenas se incorporan en los marcos de políticas contemporáneas (Burke et al.,2023 ; Chen y Gilmore, 2015 ; Figuereido y McDonald, 2019 ; Hanspach et al., 2020 ; Macpherson et al., 2020 ; Sajeva, 2015 ), como la agencia de los pueblos indígenas al diseñar el mecanismo para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD) (Schroeder y González, 2019 ; Schroeder, 2010 ). Se han reportado resultados mixtos de tales mecanismos participativos en todo el mundo. En Noruega, los pueblos sámi han buscado influir en los proyectos mineros, pero sus efectos varían significativamente de un proyecto a otro porque la importancia relativa de la población indígena en la población total de un municipio surge como una variable crucial (Nygaard, 2016 ). Con base en el caso sámi, Valkonen et al. ( 2017 , p. 541) concluyen además que “la indigeneidad no es un hecho etnocultural objetivamente existente, sino un acto de encuadre y una demanda política. Los posibles derechos asociados con la categoría de indigeneidad han aumentado su atractivo entre la población local del norte de Finlandia y han hecho que sea una idea más atractiva para ellos pertenecer al pueblo indígena oficial de Finlandia, los sámi”. Los incentivos económicos pueden explicar el comportamiento de las personas, incluso en contextos indígenas.
En América Latina, los conflictos entre las tierras indígenas y las actividades relacionadas con la energía son frecuentes. Algunos estudios empíricos concluyen que el PIC no es eficaz para prevenir la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg y Wong, 2018 ). Sin embargo, con base en una tipología de resultados posibles o deseados del PIC (como prevenir la extracción industrializada de recursos en territorios indígenas, redistribuir los beneficios económicos de la extracción de recursos y disminuir la represión estatal asociada con los proyectos de inversión extractiva), estos resultados a menudo se logran parcialmente (Zaremberg y Wong, 2018 ). La extracción de minerales de transición como el litio es controvertida porque muchos se desarrollan en territorios indígenas (Finn & Stanton,2022 ; Marchegiani et al., 2020 ; Owen, Kemp, Harris, et al., 2022 ; Owen, Kemp, Lechner, et al., 2022 ; Petavratzi et al., 2022 ).
En la región del Ártico, también se ha abordado la distribución de beneficios de las comunidades indígenas en el contexto de las industrias extractivas (Britcyna, 2019 ; Wilson, 2019 ), y se ha cuestionado su eficacia para la protección de los intereses indígenas, pero estos conflictos no son exclusivos de las industrias extractivas. Los proyectos de inversión en transición energética también son una fuente de conflicto. Algunas disputas surgen porque los PIC se consideran costos de transacción para estos proyectos; los pueblos indígenas también pueden sentir que los PIC no se llevan a cabo de la manera debida o puede haber una falta de acceso a la distribución de beneficios en términos monetarios o de energía asequible (Murgas et al., 2021 ; Ramirez, 2021 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ).
En cuanto al diseño institucional, algunos estudios encuentran que la protección constitucional o legislativa de los derechos etnoterritoriales frente a los posibles efectos de las industrias extractivas muestra resultados positivos (Allard & Curran, 2023 ; Kröger & Lalander, 2016 ; Wilson, 2019 ). Esta protección de iure no garantiza una protección de facto, pero puede proporcionar a las comunidades y a los actores sociales medios más eficaces para defender sus intereses. Estos marcos parecen ser relativamente más eficaces cuando las empresas privadas desarrollan el proyecto extractivo, en comparación con los casos en los que el Estado es el principal actor económico (Kröger & Lalander, 2016 ). El caso sueco también ilustra la importancia del diseño institucional (aquí, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT) para la protección de los derechos indígenas (sámi) (Tarras-Wahlberg & Southalan, 2022 ). En Brasil, la implementación de políticas ha sido cuestionada en conflictos relacionados con obras de infraestructura en la Amazonía. Parece crucial definir qué áreas (directamente afectadas) deben considerarse, qué comunidades deben ser consultadas (Fearnside, 2015 ; Ferrante et al., 2020 ) y cómo hacer que la participación sea más efectiva.
En Canadá, aunque no ha firmado el Convenio 169 de la OIT, la participación de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión ha sido ampliamente discutida. En primer lugar, el hecho de que a los pueblos indígenas se les otorguen derechos de veto, como en el caso del CLPI, ha generado cierta resistencia (Leydet,2019 ). En segundo lugar, un análisis de los proyectos de corredores de infraestructura de Canadá concluyó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el CLPI, constituye un costo (económico) de transacción para los proyectos de inversión, causado por la desconfianza de los gobiernos que obstruyen una participación integral de los pueblos indígenas cuando comparten la jurisdicción ambiental. El creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las tierras y la jurisdicción por parte de los tribunales, los gobiernos y la industria, también se ha considerado como un factor que aumenta los costos de transacción para el corredor de infraestructura de energía y recursos (Le Dressay et al., 2022 ). Aun así, la incorporación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) a la legislación de Columbia Británica se ha citado como un buen ejemplo para los países que no se han adherido al Convenio 169 de la OIT, como Suecia (Allard y Curran, 2023 ).
En Canadá, han surgido acuerdos transaccionales que reconocen explícitamente la identidad cultural y las relaciones con los ecosistemas (Mason et al., 2012 ). La adopción de acuerdos de impacto y beneficios (ABI) entre empresas y pueblos indígenas es frecuente (Odumosu & Newman, 2021 ) y no está libre de objeciones (Cascadden et al., 2021 ). Este modelo contractual se ha evaluado como una opción para el modelo (paternalista) del Convenio 169 de la OIT, en particular en lo que respecta a la distribución de beneficios. Una evaluación para Chile concluyó que este modelo contractual no es una mejor opción que el modelo PIC del Convenio 169 de la OIT porque excluye el apoyo del Estado y dejaría a los pueblos indígenas en una posición más desfavorecida (Carmona Caldera, 2022 ).
La literatura sobre el emprendimiento indígena cuestiona la visión de que el “juego” que se juega entre un (potencial) inversionista y una comunidad local es necesariamente uno entre dos jugadores con preferencias incompatibles e intereses estrictamente opuestos, y donde los intereses de los pueblos indígenas son siempre mantener intactas sus tierras y ecosistemas. El emprendimiento indígena afirma que va más allá de los acuerdos pasivos de distribución de beneficios. El emprendimiento indígena se refiere a personas o comunidades indígenas que experimentan con formas de organización para participar en la economía de mercado mediante la producción de bienes o servicios y mejorar sus medios de vida, respetando al mismo tiempo los parámetros culturales esenciales de sus comunidades (Hindle y Moroz, 2010 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). El emprendimiento indígena también se consideró compatible con la política del Banco Mundial sobre pueblos indígenas (Banco Mundial, 2005 ) y la OIT 169. En general, hay suficiente evidencia de que a nivel mundial existe una amplia variación en la voluntad, capacidad, modalidades para el emprendimiento indígena y participación en proyectos de inversión propuestos por terceros (Anderson et al., 2006 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). Obviamente, son posibles diferentes lecturas de estas nuevas formas de participación económica. Los analistas críticos han descrito, por ejemplo, cómo las nuevas tecnologías políticas impulsadas por la élite han abordado la oposición de la comunidad local a los proyectos extractivistas mediante la creación de corporaciones sociales mixtas público-privadas en Chile (Leiva, 2019 ).
A pesar de la variedad de situaciones en cuanto a la disposición de los pueblos indígenas a adherirse u oponerse a proyectos de inversión, la regulación del consentimiento previo previo y del consentimiento libre, previo e informado muestra una creciente juridificación de las diferencias étnicas en los últimos 30 años, como una forma de gestionar globalmente el nexo cultura-etnicidad-economía (Larsen y Gilbert,2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 , 2019 ). Estas modalidades varían en diferentes contextos nacionales y cubren diferentes realidades en cuanto a cómo se desarrolla en la práctica la participación de las comunidades interesadas (Lawrence y Moritz, 2019 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ). En un contexto colombiano y latinoamericano, los resultados generales han sido calificados como ambiguos o mixtos. Si bien el PIC no altera fundamentalmente las relaciones de poder, no significa que las disputas sustantivas se transformen completamente en dinámicas o disputas procesales (Rodríguez-Garavito, 2011 ), y no se deben subestimar las limitaciones a la participación indígena (Flemmer y Schilling-Vacaflor, 2016 ; Guevara Gil y Cabanillas Linares, 2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Shapiro y McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ). Otro estudio sobre la producción minera y de hidrocarburos en Colombia concluye que el PIC ha servido para representar los intereses de los PI y que la Corte Constitucional ha jugado un papel importante al defender dichos procedimientos (Jaskoski, 2020 ).
A partir de esta revisión bibliográfica se pueden identificar al menos seis elementos fundamentales para un análisis de la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y las políticas de desarrollo que buscan explotar los recursos ubicados en sus tierras.
El cálculo costo-beneficio de los proyectos de inversión para los inversionistas, los PI y los territorios, y la sociedad, incluidos los métodos para establecer la extensión de las áreas afectadas, el costo económico de los proyectos de inversión bloqueados o retrasados, y la necesidad de incorporar costos y beneficios que no pueden cuantificarse o monetizarse fácilmente, como el valor intrínseco o existencial atribuido por los PI a los ecosistemas.
La eficacia de los procesos participativos, es decir, la relación entre las características del diseño y las estructuras de incentivos, por un lado, y los resultados, por el otro.
El enfoque contractual del vínculo entre el Estado y las comunidades indígenas, que implica el acceso a la distribución de beneficios y la estabilidad de los acuerdos. Las asimetrías de información y poder se señalan como factores que co-determinan la distribución (sesgada) de los beneficios de los proyectos de inversión.
El enfoque regulatorio de las relaciones entre inversionistas y Estados, es decir, las opciones de diseño para la incorporación del CLPI en las negociaciones (véase Szoke-Burke y Cordes, 2021 ).
El comportamiento (económico) de los pueblos indígenas, que abarca las especificidades de la actividad económica indígena tradicional (por ejemplo, la pequeña escala), la autoidentificación de los pueblos indígenas impulsada por incentivos económicos (explicada por enfoques conductuales o lógicas de búsqueda de rentas (véase Leeson, 2019 )) y el espíritu empresarial indígena y la participación en proyectos de inversión.
El comportamiento de los tribunales, y más específicamente, cómo las variables económicas influyen (o no) en las sentencias relacionadas con la protección de la PI y los territorios.
EL CASO COLOMBIANO
Diseño constitucional y marco legal
La Constitución colombiana ( 1991 , art.7, 329 y 330) estipula que los territorios de los PI son de su propiedad colectiva e intransferible; por lo tanto, los PI deben participar en proyectos sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios o en el subsuelo. Además, el Convenio 169 de la OIT forma parte del “bloque constitucional” (Constitución colombiana, 1991 , art. 93), es decir, constituye parte integral de la Constitución y tiene primacía sobre las leyes nacionales y los tratados ratificados sobre cuestiones distintas a los derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989 , art. 15) exige a los Estados salvaguardar los derechos de los PI relacionados con los recursos naturales ubicados en sus tierras y garantizar su participación en su uso, gestión y conservación. La constitución colombiana también adoptó la opción dada por el Convenio 169 de la OIT que permitía a los Estados conservar la propiedad de los recursos minerales o del subsuelo o los derechos sobre otros recursos pertenecientes a las tierras , bajo la condición de que antes de emprender cualquier actividad en los territorios de los PI, el Estado organice un PIC para permitir que los PI evalúen si sus intereses se verían afectados y de qué manera. A su vez, los PI tienen derecho a explorar si pueden participar en los beneficios de dichas actividades y recibir una compensación justa por los daños resultantes de estas actividades. Sin embargo, las asimetrías de información en estos eventos necesitan una evaluación cuidadosa que integre el reconocimiento que los PI dan a sus tierras y ecosistemas (Arsenault et al., 2019 ). El Convenio 169 de la OIT además requiere que los Estados eviten emprender la explotación de los recursos naturales en las tierras de los PI cuando estas actividades puedan causar reasentamiento o una degradación ambiental grave (Rodríguez,2017 ). Este modelo no deja espacio para acuerdos contractuales entre inversores y PI fuera del marco regulatorio del PIC donde el Estado necesariamente interviene.
Consulta previa informada y consentimiento libre, previo e informado: ¿Derecho de veto para proyectos de inversión?
En Colombia, el PIC y el CLPI son considerados como derechos fundamentales de los PI y otros grupos étnicos siempre que se deba tomar una decisión que pueda afectarlos directamente o cuando se pretendan realizar proyectos dentro de sus territorios y puedan afectarlos directamente (CCC, 1997 ). El PIC materializa el derecho de los PI a fijar sus prioridades dentro de los programas y proyectos de desarrollo que puedan afectarlos (Rodríguez, 2021 ) o sus valores vinculados a los ecosistemas en juego.
El CLPI integra dentro del análisis costo-beneficio (desde una perspectiva económica) o prueba de proporcionalidad (desde una perspectiva legal) los diversos valores atribuidos a los ecosistemas de modo que se debe obtener el consentimiento de los PI cuando sus valores esenciales relacionados con sus tierras y ecosistemas puedan verse afectados por proyectos de inversión; sin embargo, esta medida es de aplicación excepcional. El CLPI es una protección más estricta, restringida a proyectos que puedan tener un posible “impacto directo intenso”, es decir, “cuando una medida amenace la subsistencia de la comunidad tradicional” (ver CCC, 2018 ; Ministerio del Interior, 2020 ; Rodríguez, 2021 ). El CLPI se considera efectivo si tiene un resultado verificable en las decisiones a tomar, que deben reflejarse en los planes de acción y medidas implementadas por las autoridades (ver CCC, 1997 ,2018 ). Es una protección más estricta porque a diferencia del CPI, los proyectos no pueden implementarse sin obtener el CLPI (CCC, 2018 ). Este estudio captura principalmente casos de consulta, que son la mayoría y que no otorgan derechos de veto a los PI, sesgando la balanza a favor del valor económico atribuido a sus tierras y ecosistemas sobre el valor existencial que los PI puedan atribuirles.
Procedimientos para el consentimiento fundamentado previo y el consentimiento libre, previo e informado
Aunque la regulación tanto del PIC como del CLPI requiere una ley especial (estatutaria) (ver CCC, 2011 ) que, a la fecha, no ha sido promulgada, el gobierno ha regulado los procedimientos del PIC siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Función Pública, 2020a ) (ver Figura 1 ). Primero, el gobierno (Ministerio del Interior [MIA]) 8 debe verificar si existe un efecto directo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los PI y, de ser así, debe organizar un PIC (CCC, 2018 ; Presidencia de la República, 2020 ). 9 La implementación del PIC es más estricta desde 2019 (ver CCC, 2018 ; Función Pública, 2019 ), ya que antes, el MIA solo verificaba la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y luego emitía un certificado. Ahora bien, el MIA puede emitir este certificado ordenando el trámite del PIC en un plazo entre 30 o 60 días, dependiendo de si el proyecto requiere una visita de verificación a su zona de influencia que puede extenderse por el mismo plazo cuando existan factores externos que afecten el proceso (ver Función Pública,2015 , art. 14; 2011, art. 14). En segundo lugar, la etapa de preconsulta implica un diálogo previo con los representantes de las comunidades étnicas para definir cuál será la metodología del PIC y cómo se considerarán las especificidades culturales de cada comunidad. En tercer lugar, el PIC se lleva a cabo entre representantes del Estado, los inversionistas y las comunidades étnicas, y el MIA debe garantizar que se salvaguarde su identidad étnica y cultural. Si no se llega a un acuerdo en las fases de preconsulta o consulta, cuando las autoridades representativas no asistieron a la reunión, o cuando persiste un conflicto de representatividad en la comunidad étnica, el gobierno tiene 3 meses para aplicar el test de proporcionalidad y definir medidas de manejo. El test de proporcionalidad busca determinar las medidas adecuadas para prevenir, corregir o mitigar los efectos directos, con fundamento en las posiciones expresadas por todas las partes involucradas. En cuarto lugar, el MIA debe dar seguimiento al cumplimiento de las medidas acordadas o establecidas por el MIA en aplicación del test de proporcionalidad. Si se trata de cuestiones ambientales, el seguimiento está a cargo de la Agencia Estatal de Permisos Ambientales (ANLA).
El consentimiento fundamentado previo (PIC) y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la participación pública en asuntos ambientales
Además de los derechos de las comunidades étnicas al PIC y al CLPI, la Constitución (1991) también garantiza a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlos individualmente o a las comunidades (art. 79, 80 y 332). Al igual que el PIC y el CLPI, la participación pública en asuntos ambientales también es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no solo de los pueblos indígenas. Se alinea con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992 ) (ver CCC, 2017a ), reforzada por la ratificación del Acuerdo de Escazú ( 2018 ). Cuando los proyectos de inversión pueden causar un deterioro grave de los recursos naturales renovables o del medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias en el paisaje, los inversores deben obtener una licencia. Estos dos procedimientos de participación cívica (PIC y acceso a la información) buscan rectificar asimetrías de información, pero a menudo se superponen, sin posibilidad de fusionarse. Desde 2020, las medidas para garantizar el PIC dentro de un procedimiento de permiso de licencia son más estrictas, ya que anteriormente la licencia podía solicitarse con el certificado de aplicabilidad del PIC, independientemente de si el PIC se había completado. Ahora, cuando se requiere tanto un PIC como una licencia ambiental, esta última no se puede solicitar si el proceso de PIC o CLPI no se ha completado (se ha realizado el PIC y se ha registrado el resultado). El procedimiento para decidir sobre el permiso ambiental puede suspenderse cuando la ANLA requiere que se actualice el certificado del MIA sobre la aplicabilidad del PIC (ver Función Pública, 2020b ). El hecho de que los proyectos de inversión no puedan obtener la licencia ambiental sin un PIC o un CLPI cuando están en juego tierras de PI ha sido una seria preocupación para los gobiernos e inversionistas que los ven como un derecho de veto o al menos un costo de transacción adicional para los proyectos. Colombia está reforzando progresivamente los mecanismos para garantizar la participación efectiva de los PI en proyectos que se desarrollen en sus tierras, especialmente si pueden tener un alto impacto ambiental y se les atribuyen ciertos valores. Ver Figura 1 .
El papel de los tribunales
El poder judicial, en particular la CCC, ha emitido sentencias progresistas, haciendo valer el derecho a la participación pública en asuntos ambientales en general, y el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión, de modo que se garantice su integridad étnica, social, económica y cultural y su subsistencia (CCC, 2018 ). Si bien la jurisprudencia de la CCC ha dado forma a la adopción de procedimientos más estrictos (supra), también requiere que el gobierno equilibre los intereses de los pueblos indígenas y los intereses económicos del gobierno y los inversores. En otras palabras, en casos de desacuerdo, el gobierno debe aplicar la prueba de proporcionalidad para desbloquear el proceso y registrar los resultados del consentimiento previo previo. 10 Aún así, cuando se requiere un consentimiento previo previo, el proyecto solo puede implementarse después de obtenerlo. En casos excepcionales, la MIA puede permitir que se ejecute el proyecto si se pueden garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física y cultural) de las comunidades étnicas.
El enfoque del CCC parece alinearse con las perspectivas de la economía ecológica, siguiendo modelos bioculturales y ecocéntricos de protección ambiental y de la propiedad intelectual (Macpherson et al., 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ; Wesche, 2021 ). El CCC también ha reconocido derechos sobre los ecosistemas, buscando preservarlos más allá de los reclamos individuales de las comunidades afectadas (Lizarazo-Rodríguez, 2021b ; Rodríguez-Garavito, 2019 ,2020 ; Shapiro & McNeish,2021 ; Wesche, 2021 ). Los gobiernos han criticado estas sentencias, siguiendo un modelo de desarrollo antropocéntrico, al igual que los inversionistas que consideraron estas decisiones como obstáculos judiciales a las políticas de desarrollo, la inversión (ver CCC, 2018 , 2019 ) y el crecimiento económico porque fortalecieron el poder de veto de las minorías raciales que, en conjunto, representan el 14% de la población total colombiana pero tienen el potencial de decidir sobre la ejecución de proyectos de inversión que podrían considerarse de interés general para el país.
El CCC también ha influido en la jurisprudencia de la Corte IDH. 11 Ambos tribunales reconocen tres situaciones en las que se requiere un CLPI antes de que se pueda implementar un proyecto en tierras indígenas. Estas situaciones se consideran como efectos directos intensos (afectación directa intensa ) e incluyen un riesgo grave de reasentamiento forzoso; almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos o tóxicos en tierras indígenas; o proyectos que implican altos resultados sociales, culturales y ambientales que ponen en riesgo su subsistencia (CCC, 2009 , 2011 ; Corte IDH, 2007 ). El concepto de efectos directos sobre los PI adopta una perspectiva biocultural, yendo más allá de la noción formal de territorio para incluir las dimensiones económicas, sociales y espirituales que la comunidad necesita para preservar su identidad (CCC, 2016 ). El derecho al territorio ha sido considerado un concepto dinámico que cubre “todo el espacio que actualmente es esencial para que los pueblos indígenas accedan a los recursos naturales de acuerdo con su cultura y su organización económica y social” (véase CCC, 2014 ,2015a ). Este enfoque biocultural se ha aplicado en casos que involucran industrias de hidrocarburos (ver CCC,2018 ). 12 Por su parte, la Corte IDH ha sostenido que no se requiere PIC cuando las actividades solo tienen como objetivo mantener o mejorar las obras, es decir, la magnitud de la repercusión requiere una evaluación individualizada (ver Corte IDH, 2020 ).
Los tribunales también han ampliado el alcance del derecho internacional (OIT 169), primero, al extender el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras (NARP), y segundo, al referirse explícitamente al derecho de las comunidades étnicas a compartir los beneficios obtenidos de los proyectos realizados en su territorio, lo cual es opcional en el OIT 169 (véase CCC, 2013 ). La Corte IDH sostuvo que cuando estos proyectos involucran la explotación de recursos naturales en tierras de los pueblos indígenas, se aplican los estándares interamericanos: consentimiento previo previo, impactos ambientales y sociales, y la distribución razonable de los beneficios derivados del proyecto (véase Corte IDH, 2015b ).
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, DATOS Y MÉTODOS
Los elementos analíticos extraídos de la revisión de la literatura en la Sección 2 proporcionan el marco para nuestro análisis, mientras que la Sección3 proporciona el contexto institucional en Colombia. Surgen las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿cuál es la escala de utilización del PIC y el FIPC en Colombia para la protección de los territorios de los pueblos indígenas en presencia de proyectos de inversión, y cómo evoluciona con el tiempo?; (2) ¿qué patrones se pueden detectar en la implementación del PIC (por etnia, región, industria) desde su implementación en 1995?; (3) ¿existen costos y beneficios sociales y económicos visibles de estos mecanismos dependiendo de sus resultados y duración?; y (4) ¿en qué medida han contribuido los tribunales a la aplicación de los valores de los pueblos indígenas que se alinean con los enfoques bioculturales del desarrollo, apoyados por enfoques como la economía ecológica en lugar de modelos de desarrollo económico antropocéntricos que privilegiarían formas contractuales de emprendimiento indígena?
Los análisis existentes se han limitado a estudios de casos (véase la revisión de la literatura), en particular en el ámbito de la economía ecológica, los estudios de desarrollo y los enfoques sociojurídicos y doctrinales. Este artículo es novedoso porque revela cómo se puede abordar la protección de la propiedad intelectual y los territorios desde una perspectiva empírica y jurídica y de desarrollo sostenible, y abordando aspectos inexplorados de este fenómeno. Las estadísticas descriptivas pretenden arrojar nueva luz sobre el mecanismo del CPI a pesar de las limitaciones de los datos estadísticos en términos de calidad, disponibilidad y compatibilidad entre las fuentes de datos.
Se combinan varios conjuntos de datos, incluidos, entre otros, los de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), 13 el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2023a ) y la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Corte Constitucional de Colombia, 2023 ). Se exploraron algunos de los mecanismos subyacentes mediante análisis de regresión. Se probó si los resultados de los procesos de PIC (que conducen a un acuerdo o no, su duración) pueden explicarse en términos de la región, las etnias involucradas o la industria. También se probaron los efectos de interacción entre los procesos de consulta y licenciamiento ambiental.
INTRODUCCIÓN
La protección de los derechos de los pueblos indígenas (PI) depende del modelo constitucional, y la protección de las tierras de las minorías étnicas está cada vez más interconectada con la protección del medio ambiente. La preservación y conservación de los ecosistemas depende de cómo los habitantes los utilizan o explotan. Desde una perspectiva de desarrollo, los gobiernos luchan entre adoptar medidas económicas sostenibles para erradicar la pobreza y explotar los recursos naturales sin cruzar el espacio seguro para operar (Rockström et al., 2023 ). Estos desafíos de gobernanza y disposiciones constitucionales reflejan el valor atribuido a los ecosistemas y si se reconoce el valor que los PI les atribuyen, en otras palabras, si los ecosistemas tienen principalmente un valor económico, un valor intrínseco o algo intermedio (valor social, cultural o “existencial” para quienes viven en él) (Davidson, 2013 , p. 173). En América Latina, muchas constituciones reconocen el derecho a un medio ambiente sano pero también la soberanía de los estados para explotar los recursos naturales. Algunas constituciones también reconocen el “valor de existencia” de los ecosistemas que los PI atribuyen a la naturaleza (Davidson, 2013 ; Krutilla, 1967 ); la constitución de Ecuador otorga un valor intrínseco a la madre Tierra. Los países latinoamericanos se mueven entre constituciones que buscan un modelo equilibrado de explotación de los recursos naturales de manera sostenible (modelo antropocéntrico), constituciones que protegen las tierras y la cultura de los PI y una constitución que incorpora un modelo ecocéntrico (Imhof et al., 2016 ).
Colombia combina tres elementos de relevancia para la PI: primero, su constitución es generosa en términos de protección de los derechos humanos, la PI y el medio ambiente (Gómez-Betancur et al., 2022 ; Macpherson et al., 2020 ; Sanabria-Rangel, 2020 ; Wesche, 2021 ). Segundo, en términos de sostenibilidad, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo después de Brasil (World Population Review,2023 ). Tercero, en términos del modelo económico, la economía colombiana es muy dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables. El petróleo, el carbón y otros productos mineros representaron aproximadamente el 56% de las exportaciones en 2022 (DANE, 2022 ) y son una fuente importante de ingresos del gobierno.
En términos de diseño institucional, Colombia se ha movido entre los tres modelos principales de desarrollo sostenible (Lizarazo-Rodríguez, 2021a ), dependiendo del gobierno de turno y de la rama de poder. En primer lugar, el modelo antropocéntrico, que busca una explotación sostenible de los recursos naturales incluso en territorios de los PI, ha sido implementado por los gobiernos durante las últimas décadas, alineándose con una economía neoliberal. En segundo lugar, algunas cortes (Shapiro & McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ) han respaldado el modelo biocultural o biocéntrico, que promueve un modelo de desarrollo receptivo a la cultura de los PI (Chen & Gilmore, 2015 ; Macpherson et al., 2020 ); este modelo parece alinearse con la agenda gubernamental desde 2022. En tercer lugar, el modelo ecocéntrico busca preservar los ecosistemas mediante la declaración de áreas protegidas, la eliminación gradual de actividades que se consideran dañinas, en particular la minería y los hidrocarburos, y la eliminación de los desechos sólidos. y reconociendo los derechos de la naturaleza (Borràs, 2017 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ); algunas agencias internacionales y algunos tribunales y actores (a menudo promotores del decrecimiento) respaldan este modelo, afirmando que estas opciones son la única posibilidad para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad (Buch-Hansen & Carstensen, 2021 ; Escobar, 2015 ; Garver, 2013 ; Hickel, 2020 ; Muniz & Cruz, 2015 ; Perkins, 2019 ; Sandberg et al., 2019 ). Estos tres modelos de desarrollo son contradictorios en muchos aspectos, incluso desde una perspectiva de teoría económica, lo que hace que el diseño institucional sea una tarea compleja.
Los enfoques progresistas para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Colombia se basan en varios tratados internacionales. 1 Sin embargo, este enfoque progresista hacia los derechos de propiedad intelectual no ha sido absoluto. En 2016, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Brasil hicieron declaraciones que abordaron diferentes aspectos de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 2017 ). Colombia comentó sobre varios artículos (XX, XXIII, XXX) sobre la participación de los pueblos indígenas en las medidas administrativas y legislativas que los afectan, la consulta y la prohibición de actividades militares en territorios indígenas. Los comentarios buscaron principalmente aclarar que la consulta previa e informada (CIP) no debe interpretarse como un derecho de veto de los pueblos indígenas.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT, 1989 ) (OIT 169) es el convenio central que protege los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Buscó conciliar intereses contradictorios: los derechos indígenas y la conservación del medio ambiente, y la promoción de inversiones en sus territorios. Aunque sigue enfoques bioculturales o ecocéntricos, el OIT 169 se queda corto en la protección de la propiedad intelectual; las agencias estatales a cargo de la minería, la energía, los hidrocarburos y la infraestructura, así como algunos inversionistas, han impugnado el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Algunos tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han confirmado los derechos de propiedad intelectual cuando se planificaron actividades económicas en sus territorios. Esta tensión entre actores que defienden diferentes modelos de desarrollo revela cómo las tierras y los derechos de los PI han estado intrínsecamente conectados a las políticas de inversión y por qué los PI luchan por el libre uso (o no uso) de sus tierras y sus recursos naturales (Kröger & Lalander, 2016 ; Robledo Silva & Rivas-Ramírez, 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ; Zaremberg & Wong, 2018 ).
La relevancia global de la perspectiva colombiana (y latinoamericana) radica en que el Convenio 169 de la OIT es el único tratado internacional que reconoce derechos de propiedad intelectual sobre sus territorios, y solo 24 Estados lo han ratificado. De estos, 14 Estados parte son latinoamericanos 2 ; uno, caribeño 3 ; cinco, europeos 4 ; dos, de la región Asia-Pacífico 5 ; y solo uno, africano. 6 Además, el caso colombiano ha influido en el sistema interamericano de derechos humanos al ampliar la protección del Convenio 169 de la OIT a las comunidades afrodescendientes. En Europa, el Parlamento Europeo ( 2018 ) recomendó que los Estados miembros de la Unión Europea y sus socios defiendan los derechos de los PI y los campesinos 7 y garanticen que sus políticas y acuerdos comerciales y de inversión los respeten. Hasta el momento, no se han producido nuevas ratificaciones o adhesiones en esta región.
Un análisis más profundo del caso colombiano revela el potencial de integrar las prioridades indígenas en los proyectos de inversión para la explotación de los recursos naturales, lo cual es crucial para mantener las economías globales dentro de un espacio seguro de funcionamiento (Rockström et al., 2023 ). El foco está puesto en los mecanismos de CPI y consentimiento libre, previo e informado (CLPI), más utilizados en Colombia que en otros países de América Latina (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg & Wong, 2018 ). Aunque alguna literatura señala los resultados positivos de estos mecanismos para alcanzar un desarrollo sostenible alineado con los intereses indígenas, otros autores los consideran ineficaces (Guevara Gil & Cabanillas Linares,2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Wesche, 2021 ). El presente análisis es, a nuestro entender, el primero que combina una perspectiva de derecho y desarrollo sostenible con evidencia cuantitativa.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se revisa la literatura, en la sección 3 se presenta el caso colombiano, en la sección 4 se presentan la metodología y los datos, en la sección 5 se discuten los resultados y en la sección 6 se ofrecen algunas conclusiones.
REVISIÓN DE LITERATURA
La evolución de los tres modelos de desarrollo (antropocéntrico, biocultural y ecocéntrico) y sus implicaciones para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en sus territorios reflejan las políticas económicas seguidas por los Estados. Desde una perspectiva de la economía convencional, las contribuciones sobre el nexo naturaleza-economía, es decir, cómo las actividades económicas basadas en la explotación de los recursos naturales podrían socavar el crecimiento futuro (Naveed et al., 2022 ), no se han vinculado con la protección de los derechos de propiedad intelectual y las tierras. Las políticas han buscado principalmente abordar el vínculo entre la degradación ambiental y el crecimiento económico a través de la curva ambiental de Kuznets (EKC) (Faure, 2020 ; Naveed et al., 2022 ). La economía ambiental ha apoyado las regulaciones ambientales que consideran el medio ambiente como un recurso escaso, el costo de la degradación ambiental y la economía de la regulación. Este modelo, altamente controvertido, se encamina progresivamente hacia un desarrollo económico sostenible que promueva un crecimiento económico sostenible, mediante la reducción de la contaminación, sus repercusiones, o ambas, con énfasis en las transiciones energéticas y la reducción del consumo de combustibles fósiles (Ayres, 2008 ). Esta literatura se conoce principalmente como enfoques de crecimiento verde (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) que en el ámbito de las políticas se materializaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde (Adamowicz, 2022 ; Barral, 2012 ; Bartels, 2013 ; Bosselmann, 2017 ; Lizarazo-Rodríguez, 2021a ; Ossewaarde & Ossewaarde-Lowtoo, 2020 ).
Mientras tanto, las crisis ecológicas actuales descritas por el marco de límites planetarios (Rockström et al., 2009 , 2023 ; Steffen et al., 2015 ) han dado más visibilidad a enfoques como la economía ecológica (Garver, 2013 ; Hornborg & Martinez-Alier, 2016 ; Kronenberg, 2010 ; Martinez-Alier, 2018 ) que se centran en cómo reducir el consumo de materiales y energía y cómo implementar teorías de decrecimiento (Akbulut et al., 2019 ). Este enfoque ha suscitado con frecuencia preocupaciones sobre la aprobación de proyectos en tierras indígenas, en particular si están conectados a industrias de combustibles fósiles (Garver, 2013 ; Perkins, 2019 ). Una revisión sistemática de la literatura realizada sobre el uso del EKC a lo largo del tiempo muestra cómo el análisis económico de la sostenibilidad se ha desplazado principalmente hacia la economía ecológica y la economía del desarrollo (Kronenberg, 2010 ; Naveed et al., 2022 ; Stern,2004 ). Este análisis se corrobora con una revisión de revistas de derecho y economía, donde la protección de los PI y sus territorios ha recibido poca atención. De hecho, solo un artículo revisa el caso de las tierras indígenas en Brasil, pero se basa principalmente en estadísticas descriptivas y análisis comparativos cualitativos (Monteiro et al., 2019 ).
Una mirada más amplia a la literatura sobre derecho y desarrollo sostenible (con conexiones con la economía institucional, la economía política, el derecho y las políticas o la gobernanza) revela información adicional. Los Estados con diversidad racial y cultural buscan un diseño institucional eficiente que refleje la diversidad cultural y aborde los desafíos económicos. Además de producir “líneas rojas” en forma de reservas (naturales), se ha propuesto la adopción de mecanismos de participación (local) en proyectos y políticas de desarrollo para equilibrar la protección de las tierras de los pueblos indígenas y la promoción de proyectos de inversión que busquen explotar los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas (Allard y Curran, 2023 ; Bravo,1997 ; De Sa, 2019 ; Petavratzi et al., 2022 ; Stetson, 2012 ).
No existe un modelo de gobernanza único para todos; la forma en que las constituciones configuran las relaciones entre el Estado, la economía y los pueblos indígenas debe ser sensible al contexto (Broderstad,2011 ; Rodríguez, 2021 ; Urteaga-Crovetto, 2018 ). En un contexto de comunidades indígenas, las diferencias culturales y las concepciones de territorialidad y uso (cambio) de la tierra agregan complejidad y alimentan tensiones en el diseño de políticas orientadas a las comunidades indígenas (Bauer, 2016 ). Tal es el caso incluso si las concepciones territoriales indígenas se incorporan en los marcos de políticas contemporáneas (Burke et al.,2023 ; Chen y Gilmore, 2015 ; Figuereido y McDonald, 2019 ; Hanspach et al., 2020 ; Macpherson et al., 2020 ; Sajeva, 2015 ), como la agencia de los pueblos indígenas al diseñar el mecanismo para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD) (Schroeder y González, 2019 ; Schroeder, 2010 ). Se han reportado resultados mixtos de tales mecanismos participativos en todo el mundo. En Noruega, los pueblos sámi han buscado influir en los proyectos mineros, pero sus efectos varían significativamente de un proyecto a otro porque la importancia relativa de la población indígena en la población total de un municipio surge como una variable crucial (Nygaard, 2016 ). Con base en el caso sámi, Valkonen et al. ( 2017 , p. 541) concluyen además que “la indigeneidad no es un hecho etnocultural objetivamente existente, sino un acto de encuadre y una demanda política. Los posibles derechos asociados con la categoría de indigeneidad han aumentado su atractivo entre la población local del norte de Finlandia y han hecho que sea una idea más atractiva para ellos pertenecer al pueblo indígena oficial de Finlandia, los sámi”. Los incentivos económicos pueden explicar el comportamiento de las personas, incluso en contextos indígenas.
En América Latina, los conflictos entre las tierras indígenas y las actividades relacionadas con la energía son frecuentes. Algunos estudios empíricos concluyen que el PIC no es eficaz para prevenir la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg y Wong, 2018 ). Sin embargo, con base en una tipología de resultados posibles o deseados del PIC (como prevenir la extracción industrializada de recursos en territorios indígenas, redistribuir los beneficios económicos de la extracción de recursos y disminuir la represión estatal asociada con los proyectos de inversión extractiva), estos resultados a menudo se logran parcialmente (Zaremberg y Wong, 2018 ). La extracción de minerales de transición como el litio es controvertida porque muchos se desarrollan en territorios indígenas (Finn & Stanton,2022 ; Marchegiani et al., 2020 ; Owen, Kemp, Harris, et al., 2022 ; Owen, Kemp, Lechner, et al., 2022 ; Petavratzi et al., 2022 ).
En la región del Ártico, también se ha abordado la distribución de beneficios de las comunidades indígenas en el contexto de las industrias extractivas (Britcyna, 2019 ; Wilson, 2019 ), y se ha cuestionado su eficacia para la protección de los intereses indígenas, pero estos conflictos no son exclusivos de las industrias extractivas. Los proyectos de inversión en transición energética también son una fuente de conflicto. Algunas disputas surgen porque los PIC se consideran costos de transacción para estos proyectos; los pueblos indígenas también pueden sentir que los PIC no se llevan a cabo de la manera debida o puede haber una falta de acceso a la distribución de beneficios en términos monetarios o de energía asequible (Murgas et al., 2021 ; Ramirez, 2021 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ).
En cuanto al diseño institucional, algunos estudios encuentran que la protección constitucional o legislativa de los derechos etnoterritoriales frente a los posibles efectos de las industrias extractivas muestra resultados positivos (Allard & Curran, 2023 ; Kröger & Lalander, 2016 ; Wilson, 2019 ). Esta protección de iure no garantiza una protección de facto, pero puede proporcionar a las comunidades y a los actores sociales medios más eficaces para defender sus intereses. Estos marcos parecen ser relativamente más eficaces cuando las empresas privadas desarrollan el proyecto extractivo, en comparación con los casos en los que el Estado es el principal actor económico (Kröger & Lalander, 2016 ). El caso sueco también ilustra la importancia del diseño institucional (aquí, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT) para la protección de los derechos indígenas (sámi) (Tarras-Wahlberg & Southalan, 2022 ). En Brasil, la implementación de políticas ha sido cuestionada en conflictos relacionados con obras de infraestructura en la Amazonía. Parece crucial definir qué áreas (directamente afectadas) deben considerarse, qué comunidades deben ser consultadas (Fearnside, 2015 ; Ferrante et al., 2020 ) y cómo hacer que la participación sea más efectiva.
En Canadá, aunque no ha firmado el Convenio 169 de la OIT, la participación de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión ha sido ampliamente discutida. En primer lugar, el hecho de que a los pueblos indígenas se les otorguen derechos de veto, como en el caso del CLPI, ha generado cierta resistencia (Leydet,2019 ). En segundo lugar, un análisis de los proyectos de corredores de infraestructura de Canadá concluyó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el CLPI, constituye un costo (económico) de transacción para los proyectos de inversión, causado por la desconfianza de los gobiernos que obstruyen una participación integral de los pueblos indígenas cuando comparten la jurisdicción ambiental. El creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las tierras y la jurisdicción por parte de los tribunales, los gobiernos y la industria, también se ha considerado como un factor que aumenta los costos de transacción para el corredor de infraestructura de energía y recursos (Le Dressay et al., 2022 ). Aun así, la incorporación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) a la legislación de Columbia Británica se ha citado como un buen ejemplo para los países que no se han adherido al Convenio 169 de la OIT, como Suecia (Allard y Curran, 2023 ).
En Canadá, han surgido acuerdos transaccionales que reconocen explícitamente la identidad cultural y las relaciones con los ecosistemas (Mason et al., 2012 ). La adopción de acuerdos de impacto y beneficios (ABI) entre empresas y pueblos indígenas es frecuente (Odumosu & Newman, 2021 ) y no está libre de objeciones (Cascadden et al., 2021 ). Este modelo contractual se ha evaluado como una opción para el modelo (paternalista) del Convenio 169 de la OIT, en particular en lo que respecta a la distribución de beneficios. Una evaluación para Chile concluyó que este modelo contractual no es una mejor opción que el modelo PIC del Convenio 169 de la OIT porque excluye el apoyo del Estado y dejaría a los pueblos indígenas en una posición más desfavorecida (Carmona Caldera, 2022 ).
La literatura sobre el emprendimiento indígena cuestiona la visión de que el “juego” que se juega entre un (potencial) inversionista y una comunidad local es necesariamente uno entre dos jugadores con preferencias incompatibles e intereses estrictamente opuestos, y donde los intereses de los pueblos indígenas son siempre mantener intactas sus tierras y ecosistemas. El emprendimiento indígena afirma que va más allá de los acuerdos pasivos de distribución de beneficios. El emprendimiento indígena se refiere a personas o comunidades indígenas que experimentan con formas de organización para participar en la economía de mercado mediante la producción de bienes o servicios y mejorar sus medios de vida, respetando al mismo tiempo los parámetros culturales esenciales de sus comunidades (Hindle y Moroz, 2010 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). El emprendimiento indígena también se consideró compatible con la política del Banco Mundial sobre pueblos indígenas (Banco Mundial, 2005 ) y la OIT 169. En general, hay suficiente evidencia de que a nivel mundial existe una amplia variación en la voluntad, capacidad, modalidades para el emprendimiento indígena y participación en proyectos de inversión propuestos por terceros (Anderson et al., 2006 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). Obviamente, son posibles diferentes lecturas de estas nuevas formas de participación económica. Los analistas críticos han descrito, por ejemplo, cómo las nuevas tecnologías políticas impulsadas por la élite han abordado la oposición de la comunidad local a los proyectos extractivistas mediante la creación de corporaciones sociales mixtas público-privadas en Chile (Leiva, 2019 ).
A pesar de la variedad de situaciones en cuanto a la disposición de los pueblos indígenas a adherirse u oponerse a proyectos de inversión, la regulación del consentimiento previo previo y del consentimiento libre, previo e informado muestra una creciente juridificación de las diferencias étnicas en los últimos 30 años, como una forma de gestionar globalmente el nexo cultura-etnicidad-economía (Larsen y Gilbert,2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 , 2019 ). Estas modalidades varían en diferentes contextos nacionales y cubren diferentes realidades en cuanto a cómo se desarrolla en la práctica la participación de las comunidades interesadas (Lawrence y Moritz, 2019 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ). En un contexto colombiano y latinoamericano, los resultados generales han sido calificados como ambiguos o mixtos. Si bien el PIC no altera fundamentalmente las relaciones de poder, no significa que las disputas sustantivas se transformen completamente en dinámicas o disputas procesales (Rodríguez-Garavito, 2011 ), y no se deben subestimar las limitaciones a la participación indígena (Flemmer y Schilling-Vacaflor, 2016 ; Guevara Gil y Cabanillas Linares, 2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Shapiro y McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ). Otro estudio sobre la producción minera y de hidrocarburos en Colombia concluye que el PIC ha servido para representar los intereses de los PI y que la Corte Constitucional ha jugado un papel importante al defender dichos procedimientos (Jaskoski, 2020 ).
A partir de esta revisión bibliográfica se pueden identificar al menos seis elementos fundamentales para un análisis de la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y las políticas de desarrollo que buscan explotar los recursos ubicados en sus tierras.
El cálculo costo-beneficio de los proyectos de inversión para los inversionistas, los PI y los territorios, y la sociedad, incluidos los métodos para establecer la extensión de las áreas afectadas, el costo económico de los proyectos de inversión bloqueados o retrasados, y la necesidad de incorporar costos y beneficios que no pueden cuantificarse o monetizarse fácilmente, como el valor intrínseco o existencial atribuido por los PI a los ecosistemas.
La eficacia de los procesos participativos, es decir, la relación entre las características del diseño y las estructuras de incentivos, por un lado, y los resultados, por el otro.
El enfoque contractual del vínculo entre el Estado y las comunidades indígenas, que implica el acceso a la distribución de beneficios y la estabilidad de los acuerdos. Las asimetrías de información y poder se señalan como factores que co-determinan la distribución (sesgada) de los beneficios de los proyectos de inversión.
El enfoque regulatorio de las relaciones entre inversionistas y Estados, es decir, las opciones de diseño para la incorporación del CLPI en las negociaciones (véase Szoke-Burke y Cordes, 2021 ).
El comportamiento (económico) de los pueblos indígenas, que abarca las especificidades de la actividad económica indígena tradicional (por ejemplo, la pequeña escala), la autoidentificación de los pueblos indígenas impulsada por incentivos económicos (explicada por enfoques conductuales o lógicas de búsqueda de rentas (véase Leeson, 2019 )) y el espíritu empresarial indígena y la participación en proyectos de inversión.
El comportamiento de los tribunales, y más específicamente, cómo las variables económicas influyen (o no) en las sentencias relacionadas con la protección de la PI y los territorios.
EL CASO COLOMBIANO
Diseño constitucional y marco legal
La Constitución colombiana ( 1991 , art.7, 329 y 330) estipula que los territorios de los PI son de su propiedad colectiva e intransferible; por lo tanto, los PI deben participar en proyectos sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios o en el subsuelo. Además, el Convenio 169 de la OIT forma parte del “bloque constitucional” (Constitución colombiana, 1991 , art. 93), es decir, constituye parte integral de la Constitución y tiene primacía sobre las leyes nacionales y los tratados ratificados sobre cuestiones distintas a los derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989 , art. 15) exige a los Estados salvaguardar los derechos de los PI relacionados con los recursos naturales ubicados en sus tierras y garantizar su participación en su uso, gestión y conservación. La constitución colombiana también adoptó la opción dada por el Convenio 169 de la OIT que permitía a los Estados conservar la propiedad de los recursos minerales o del subsuelo o los derechos sobre otros recursos pertenecientes a las tierras , bajo la condición de que antes de emprender cualquier actividad en los territorios de los PI, el Estado organice un PIC para permitir que los PI evalúen si sus intereses se verían afectados y de qué manera. A su vez, los PI tienen derecho a explorar si pueden participar en los beneficios de dichas actividades y recibir una compensación justa por los daños resultantes de estas actividades. Sin embargo, las asimetrías de información en estos eventos necesitan una evaluación cuidadosa que integre el reconocimiento que los PI dan a sus tierras y ecosistemas (Arsenault et al., 2019 ). El Convenio 169 de la OIT además requiere que los Estados eviten emprender la explotación de los recursos naturales en las tierras de los PI cuando estas actividades puedan causar reasentamiento o una degradación ambiental grave (Rodríguez,2017 ). Este modelo no deja espacio para acuerdos contractuales entre inversores y PI fuera del marco regulatorio del PIC donde el Estado necesariamente interviene.
Consulta previa informada y consentimiento libre, previo e informado: ¿Derecho de veto para proyectos de inversión?
En Colombia, el PIC y el CLPI son considerados como derechos fundamentales de los PI y otros grupos étnicos siempre que se deba tomar una decisión que pueda afectarlos directamente o cuando se pretendan realizar proyectos dentro de sus territorios y puedan afectarlos directamente (CCC, 1997 ). El PIC materializa el derecho de los PI a fijar sus prioridades dentro de los programas y proyectos de desarrollo que puedan afectarlos (Rodríguez, 2021 ) o sus valores vinculados a los ecosistemas en juego.
No existe un modelo de gobernanza único para todos; la forma en que las constituciones configuran las relaciones entre el Estado, la economía y los pueblos indígenas debe ser sensible al contexto (Broderstad,2011 ; Rodríguez, 2021 ; Urteaga-Crovetto, 2018 ). En un contexto de comunidades indígenas, las diferencias culturales y las concepciones de territorialidad y uso (cambio) de la tierra agregan complejidad y alimentan tensiones en el diseño de políticas orientadas a las comunidades indígenas (Bauer, 2016 ). Tal es el caso incluso si las concepciones territoriales indígenas se incorporan en los marcos de políticas contemporáneas (Burke et al.,2023 ; Chen y Gilmore, 2015 ; Figuereido y McDonald, 2019 ; Hanspach et al., 2020 ; Macpherson et al., 2020 ; Sajeva, 2015 ), como la agencia de los pueblos indígenas al diseñar el mecanismo para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD) (Schroeder y González, 2019 ; Schroeder, 2010 ). Se han reportado resultados mixtos de tales mecanismos participativos en todo el mundo. En Noruega, los pueblos sámi han buscado influir en los proyectos mineros, pero sus efectos varían significativamente de un proyecto a otro porque la importancia relativa de la población indígena en la población total de un municipio surge como una variable crucial (Nygaard, 2016 ). Con base en el caso sámi, Valkonen et al. ( 2017 , p. 541) concluyen además que “la indigeneidad no es un hecho etnocultural objetivamente existente, sino un acto de encuadre y una demanda política. Los posibles derechos asociados con la categoría de indigeneidad han aumentado su atractivo entre la población local del norte de Finlandia y han hecho que sea una idea más atractiva para ellos pertenecer al pueblo indígena oficial de Finlandia, los sámi”. Los incentivos económicos pueden explicar el comportamiento de las personas, incluso en contextos indígenas.
En América Latina, los conflictos entre las tierras indígenas y las actividades relacionadas con la energía son frecuentes. Algunos estudios empíricos concluyen que el PIC no es eficaz para prevenir la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas (Urteaga-Crovetto, 2018 ; Zaremberg y Wong, 2018 ). Sin embargo, con base en una tipología de resultados posibles o deseados del PIC (como prevenir la extracción industrializada de recursos en territorios indígenas, redistribuir los beneficios económicos de la extracción de recursos y disminuir la represión estatal asociada con los proyectos de inversión extractiva), estos resultados a menudo se logran parcialmente (Zaremberg y Wong, 2018 ). La extracción de minerales de transición como el litio es controvertida porque muchos se desarrollan en territorios indígenas (Finn & Stanton,2022 ; Marchegiani et al., 2020 ; Owen, Kemp, Harris, et al., 2022 ; Owen, Kemp, Lechner, et al., 2022 ; Petavratzi et al., 2022 ).
En la región del Ártico, también se ha abordado la distribución de beneficios de las comunidades indígenas en el contexto de las industrias extractivas (Britcyna, 2019 ; Wilson, 2019 ), y se ha cuestionado su eficacia para la protección de los intereses indígenas, pero estos conflictos no son exclusivos de las industrias extractivas. Los proyectos de inversión en transición energética también son una fuente de conflicto. Algunas disputas surgen porque los PIC se consideran costos de transacción para estos proyectos; los pueblos indígenas también pueden sentir que los PIC no se llevan a cabo de la manera debida o puede haber una falta de acceso a la distribución de beneficios en términos monetarios o de energía asequible (Murgas et al., 2021 ; Ramirez, 2021 ; Zárate-Toledo et al., 2019 ).
En cuanto al diseño institucional, algunos estudios encuentran que la protección constitucional o legislativa de los derechos etnoterritoriales frente a los posibles efectos de las industrias extractivas muestra resultados positivos (Allard & Curran, 2023 ; Kröger & Lalander, 2016 ; Wilson, 2019 ). Esta protección de iure no garantiza una protección de facto, pero puede proporcionar a las comunidades y a los actores sociales medios más eficaces para defender sus intereses. Estos marcos parecen ser relativamente más eficaces cuando las empresas privadas desarrollan el proyecto extractivo, en comparación con los casos en los que el Estado es el principal actor económico (Kröger & Lalander, 2016 ). El caso sueco también ilustra la importancia del diseño institucional (aquí, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT) para la protección de los derechos indígenas (sámi) (Tarras-Wahlberg & Southalan, 2022 ). En Brasil, la implementación de políticas ha sido cuestionada en conflictos relacionados con obras de infraestructura en la Amazonía. Parece crucial definir qué áreas (directamente afectadas) deben considerarse, qué comunidades deben ser consultadas (Fearnside, 2015 ; Ferrante et al., 2020 ) y cómo hacer que la participación sea más efectiva.
En Canadá, aunque no ha firmado el Convenio 169 de la OIT, la participación de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión ha sido ampliamente discutida. En primer lugar, el hecho de que a los pueblos indígenas se les otorguen derechos de veto, como en el caso del CLPI, ha generado cierta resistencia (Leydet,2019 ). En segundo lugar, un análisis de los proyectos de corredores de infraestructura de Canadá concluyó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el CLPI, constituye un costo (económico) de transacción para los proyectos de inversión, causado por la desconfianza de los gobiernos que obstruyen una participación integral de los pueblos indígenas cuando comparten la jurisdicción ambiental. El creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las tierras y la jurisdicción por parte de los tribunales, los gobiernos y la industria, también se ha considerado como un factor que aumenta los costos de transacción para el corredor de infraestructura de energía y recursos (Le Dressay et al., 2022 ). Aun así, la incorporación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) a la legislación de Columbia Británica se ha citado como un buen ejemplo para los países que no se han adherido al Convenio 169 de la OIT, como Suecia (Allard y Curran, 2023 ).
En Canadá, han surgido acuerdos transaccionales que reconocen explícitamente la identidad cultural y las relaciones con los ecosistemas (Mason et al., 2012 ). La adopción de acuerdos de impacto y beneficios (ABI) entre empresas y pueblos indígenas es frecuente (Odumosu & Newman, 2021 ) y no está libre de objeciones (Cascadden et al., 2021 ). Este modelo contractual se ha evaluado como una opción para el modelo (paternalista) del Convenio 169 de la OIT, en particular en lo que respecta a la distribución de beneficios. Una evaluación para Chile concluyó que este modelo contractual no es una mejor opción que el modelo PIC del Convenio 169 de la OIT porque excluye el apoyo del Estado y dejaría a los pueblos indígenas en una posición más desfavorecida (Carmona Caldera, 2022 ).
La literatura sobre el emprendimiento indígena cuestiona la visión de que el “juego” que se juega entre un (potencial) inversionista y una comunidad local es necesariamente uno entre dos jugadores con preferencias incompatibles e intereses estrictamente opuestos, y donde los intereses de los pueblos indígenas son siempre mantener intactas sus tierras y ecosistemas. El emprendimiento indígena afirma que va más allá de los acuerdos pasivos de distribución de beneficios. El emprendimiento indígena se refiere a personas o comunidades indígenas que experimentan con formas de organización para participar en la economía de mercado mediante la producción de bienes o servicios y mejorar sus medios de vida, respetando al mismo tiempo los parámetros culturales esenciales de sus comunidades (Hindle y Moroz, 2010 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). El emprendimiento indígena también se consideró compatible con la política del Banco Mundial sobre pueblos indígenas (Banco Mundial, 2005 ) y la OIT 169. En general, hay suficiente evidencia de que a nivel mundial existe una amplia variación en la voluntad, capacidad, modalidades para el emprendimiento indígena y participación en proyectos de inversión propuestos por terceros (Anderson et al., 2006 ; Mason et al., 2012 ; Peredo et al., 2004 ). Obviamente, son posibles diferentes lecturas de estas nuevas formas de participación económica. Los analistas críticos han descrito, por ejemplo, cómo las nuevas tecnologías políticas impulsadas por la élite han abordado la oposición de la comunidad local a los proyectos extractivistas mediante la creación de corporaciones sociales mixtas público-privadas en Chile (Leiva, 2019 ).
A pesar de la variedad de situaciones en cuanto a la disposición de los pueblos indígenas a adherirse u oponerse a proyectos de inversión, la regulación del consentimiento previo previo y del consentimiento libre, previo e informado muestra una creciente juridificación de las diferencias étnicas en los últimos 30 años, como una forma de gestionar globalmente el nexo cultura-etnicidad-economía (Larsen y Gilbert,2020 ; Rodríguez-Garavito, 2011 , 2019 ). Estas modalidades varían en diferentes contextos nacionales y cubren diferentes realidades en cuanto a cómo se desarrolla en la práctica la participación de las comunidades interesadas (Lawrence y Moritz, 2019 ; Rodríguez-Garavito, 2011 ). En un contexto colombiano y latinoamericano, los resultados generales han sido calificados como ambiguos o mixtos. Si bien el PIC no altera fundamentalmente las relaciones de poder, no significa que las disputas sustantivas se transformen completamente en dinámicas o disputas procesales (Rodríguez-Garavito, 2011 ), y no se deben subestimar las limitaciones a la participación indígena (Flemmer y Schilling-Vacaflor, 2016 ; Guevara Gil y Cabanillas Linares, 2020 ; Hougaard, 2022 ; Schilling-Vacaflor, 2019 ; Shapiro y McNeish, 2021 ; Wesche, 2021 ). Otro estudio sobre la producción minera y de hidrocarburos en Colombia concluye que el PIC ha servido para representar los intereses de los PI y que la Corte Constitucional ha jugado un papel importante al defender dichos procedimientos (Jaskoski, 2020 ).
A partir de esta revisión bibliográfica se pueden identificar al menos seis elementos fundamentales para un análisis de la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y las políticas de desarrollo que buscan explotar los recursos ubicados en sus tierras.
El cálculo costo-beneficio de los proyectos de inversión para los inversionistas, los PI y los territorios, y la sociedad, incluidos los métodos para establecer la extensión de las áreas afectadas, el costo económico de los proyectos de inversión bloqueados o retrasados, y la necesidad de incorporar costos y beneficios que no pueden cuantificarse o monetizarse fácilmente, como el valor intrínseco o existencial atribuido por los PI a los ecosistemas.
La eficacia de los procesos participativos, es decir, la relación entre las características del diseño y las estructuras de incentivos, por un lado, y los resultados, por el otro.
El enfoque contractual del vínculo entre el Estado y las comunidades indígenas, que implica el acceso a la distribución de beneficios y la estabilidad de los acuerdos. Las asimetrías de información y poder se señalan como factores que co-determinan la distribución (sesgada) de los beneficios de los proyectos de inversión.
El enfoque regulatorio de las relaciones entre inversionistas y Estados, es decir, las opciones de diseño para la incorporación del CLPI en las negociaciones (véase Szoke-Burke y Cordes, 2021 ).
El comportamiento (económico) de los pueblos indígenas, que abarca las especificidades de la actividad económica indígena tradicional (por ejemplo, la pequeña escala), la autoidentificación de los pueblos indígenas impulsada por incentivos económicos (explicada por enfoques conductuales o lógicas de búsqueda de rentas (véase Leeson, 2019 )) y el espíritu empresarial indígena y la participación en proyectos de inversión.
El comportamiento de los tribunales, y más específicamente, cómo las variables económicas influyen (o no) en las sentencias relacionadas con la protección de la PI y los territorios.
EL CASO COLOMBIANO
Diseño constitucional y marco legal
La Constitución colombiana ( 1991 , art.7, 329 y 330) estipula que los territorios de los PI son de su propiedad colectiva e intransferible; por lo tanto, los PI deben participar en proyectos sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios o en el subsuelo. Además, el Convenio 169 de la OIT forma parte del “bloque constitucional” (Constitución colombiana, 1991 , art. 93), es decir, constituye parte integral de la Constitución y tiene primacía sobre las leyes nacionales y los tratados ratificados sobre cuestiones distintas a los derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989 , art. 15) exige a los Estados salvaguardar los derechos de los PI relacionados con los recursos naturales ubicados en sus tierras y garantizar su participación en su uso, gestión y conservación. La constitución colombiana también adoptó la opción dada por el Convenio 169 de la OIT que permitía a los Estados conservar la propiedad de los recursos minerales o del subsuelo o los derechos sobre otros recursos pertenecientes a las tierras , bajo la condición de que antes de emprender cualquier actividad en los territorios de los PI, el Estado organice un PIC para permitir que los PI evalúen si sus intereses se verían afectados y de qué manera. A su vez, los PI tienen derecho a explorar si pueden participar en los beneficios de dichas actividades y recibir una compensación justa por los daños resultantes de estas actividades. Sin embargo, las asimetrías de información en estos eventos necesitan una evaluación cuidadosa que integre el reconocimiento que los PI dan a sus tierras y ecosistemas (Arsenault et al., 2019 ). El Convenio 169 de la OIT además requiere que los Estados eviten emprender la explotación de los recursos naturales en las tierras de los PI cuando estas actividades puedan causar reasentamiento o una degradación ambiental grave (Rodríguez,2017 ). Este modelo no deja espacio para acuerdos contractuales entre inversores y PI fuera del marco regulatorio del PIC donde el Estado necesariamente interviene.
Consulta previa informada y consentimiento libre, previo e informado: ¿Derecho de veto para proyectos de inversión?
En Colombia, el PIC y el CLPI son considerados como derechos fundamentales de los PI y otros grupos étnicos siempre que se deba tomar una decisión que pueda afectarlos directamente o cuando se pretendan realizar proyectos dentro de sus territorios y puedan afectarlos directamente (CCC, 1997 ). El PIC materializa el derecho de los PI a fijar sus prioridades dentro de los programas y proyectos de desarrollo que puedan afectarlos (Rodríguez, 2021 ) o sus valores vinculados a los ecosistemas en juego.
El CLPI integra dentro del análisis costo-beneficio (desde una perspectiva económica) o prueba de proporcionalidad (desde una perspectiva legal) los diversos valores atribuidos a los ecosistemas de modo que se debe obtener el consentimiento de los PI cuando sus valores esenciales relacionados con sus tierras y ecosistemas puedan verse afectados por proyectos de inversión; sin embargo, esta medida es de aplicación excepcional. El CLPI es una protección más estricta, restringida a proyectos que puedan tener un posible “impacto directo intenso”, es decir, “cuando una medida amenace la subsistencia de la comunidad tradicional” (ver CCC, 2018 ; Ministerio del Interior, 2020 ; Rodríguez, 2021 ). El CLPI se considera efectivo si tiene un resultado verificable en las decisiones a tomar, que deben reflejarse en los planes de acción y medidas implementadas por las autoridades (ver CCC, 1997 ,2018 ). Es una protección más estricta porque a diferencia del CPI, los proyectos no pueden implementarse sin obtener el CLPI (CCC, 2018 ). Este estudio captura principalmente casos de consulta, que son la mayoría y que no otorgan derechos de veto a los PI, sesgando la balanza a favor del valor económico atribuido a sus tierras y ecosistemas sobre el valor existencial que los PI puedan atribuirles.
Procedimientos para el consentimiento fundamentado previo y el consentimiento libre, previo e informado
Aunque la regulación tanto del PIC como del CLPI requiere una ley especial (estatutaria) (ver CCC, 2011 ) que, a la fecha, no ha sido promulgada, el gobierno ha regulado los procedimientos del PIC siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Función Pública, 2020a ) (ver Figura 1 ). Primero, el gobierno (Ministerio del Interior [MIA]) 8 debe verificar si existe un efecto directo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los PI y, de ser así, debe organizar un PIC (CCC, 2018 ; Presidencia de la República, 2020 ). 9 La implementación del PIC es más estricta desde 2019 (ver CCC, 2018 ; Función Pública, 2019 ), ya que antes, el MIA solo verificaba la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y luego emitía un certificado. Ahora bien, el MIA puede emitir este certificado ordenando el trámite del PIC en un plazo entre 30 o 60 días, dependiendo de si el proyecto requiere una visita de verificación a su zona de influencia que puede extenderse por el mismo plazo cuando existan factores externos que afecten el proceso (ver Función Pública,2015 , art. 14; 2011, art. 14). En segundo lugar, la etapa de preconsulta implica un diálogo previo con los representantes de las comunidades étnicas para definir cuál será la metodología del PIC y cómo se considerarán las especificidades culturales de cada comunidad. En tercer lugar, el PIC se lleva a cabo entre representantes del Estado, los inversionistas y las comunidades étnicas, y el MIA debe garantizar que se salvaguarde su identidad étnica y cultural. Si no se llega a un acuerdo en las fases de preconsulta o consulta, cuando las autoridades representativas no asistieron a la reunión, o cuando persiste un conflicto de representatividad en la comunidad étnica, el gobierno tiene 3 meses para aplicar el test de proporcionalidad y definir medidas de manejo. El test de proporcionalidad busca determinar las medidas adecuadas para prevenir, corregir o mitigar los efectos directos, con fundamento en las posiciones expresadas por todas las partes involucradas. En cuarto lugar, el MIA debe dar seguimiento al cumplimiento de las medidas acordadas o establecidas por el MIA en aplicación del test de proporcionalidad. Si se trata de cuestiones ambientales, el seguimiento está a cargo de la Agencia Estatal de Permisos Ambientales (ANLA).
El consentimiento fundamentado previo (PIC) y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la participación pública en asuntos ambientales
Además de los derechos de las comunidades étnicas al PIC y al CLPI, la Constitución (1991) también garantiza a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlos individualmente o a las comunidades (art. 79, 80 y 332). Al igual que el PIC y el CLPI, la participación pública en asuntos ambientales también es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no solo de los pueblos indígenas. Se alinea con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992 ) (ver CCC, 2017a ), reforzada por la ratificación del Acuerdo de Escazú ( 2018 ). Cuando los proyectos de inversión pueden causar un deterioro grave de los recursos naturales renovables o del medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias en el paisaje, los inversores deben obtener una licencia. Estos dos procedimientos de participación cívica (PIC y acceso a la información) buscan rectificar asimetrías de información, pero a menudo se superponen, sin posibilidad de fusionarse. Desde 2020, las medidas para garantizar el PIC dentro de un procedimiento de permiso de licencia son más estrictas, ya que anteriormente la licencia podía solicitarse con el certificado de aplicabilidad del PIC, independientemente de si el PIC se había completado. Ahora, cuando se requiere tanto un PIC como una licencia ambiental, esta última no se puede solicitar si el proceso de PIC o CLPI no se ha completado (se ha realizado el PIC y se ha registrado el resultado). El procedimiento para decidir sobre el permiso ambiental puede suspenderse cuando la ANLA requiere que se actualice el certificado del MIA sobre la aplicabilidad del PIC (ver Función Pública, 2020b ). El hecho de que los proyectos de inversión no puedan obtener la licencia ambiental sin un PIC o un CLPI cuando están en juego tierras de PI ha sido una seria preocupación para los gobiernos e inversionistas que los ven como un derecho de veto o al menos un costo de transacción adicional para los proyectos. Colombia está reforzando progresivamente los mecanismos para garantizar la participación efectiva de los PI en proyectos que se desarrollen en sus tierras, especialmente si pueden tener un alto impacto ambiental y se les atribuyen ciertos valores. Ver Figura 1 .
El papel de los tribunales
El poder judicial, en particular la CCC, ha emitido sentencias progresistas, haciendo valer el derecho a la participación pública en asuntos ambientales en general, y el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión, de modo que se garantice su integridad étnica, social, económica y cultural y su subsistencia (CCC, 2018 ). Si bien la jurisprudencia de la CCC ha dado forma a la adopción de procedimientos más estrictos (supra), también requiere que el gobierno equilibre los intereses de los pueblos indígenas y los intereses económicos del gobierno y los inversores. En otras palabras, en casos de desacuerdo, el gobierno debe aplicar la prueba de proporcionalidad para desbloquear el proceso y registrar los resultados del consentimiento previo previo. 10 Aún así, cuando se requiere un consentimiento previo previo, el proyecto solo puede implementarse después de obtenerlo. En casos excepcionales, la MIA puede permitir que se ejecute el proyecto si se pueden garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física y cultural) de las comunidades étnicas.
El enfoque del CCC parece alinearse con las perspectivas de la economía ecológica, siguiendo modelos bioculturales y ecocéntricos de protección ambiental y de la propiedad intelectual (Macpherson et al., 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ; Wesche, 2021 ). El CCC también ha reconocido derechos sobre los ecosistemas, buscando preservarlos más allá de los reclamos individuales de las comunidades afectadas (Lizarazo-Rodríguez, 2021b ; Rodríguez-Garavito, 2019 ,2020 ; Shapiro & McNeish,2021 ; Wesche, 2021 ). Los gobiernos han criticado estas sentencias, siguiendo un modelo de desarrollo antropocéntrico, al igual que los inversionistas que consideraron estas decisiones como obstáculos judiciales a las políticas de desarrollo, la inversión (ver CCC, 2018 , 2019 ) y el crecimiento económico porque fortalecieron el poder de veto de las minorías raciales que, en conjunto, representan el 14% de la población total colombiana pero tienen el potencial de decidir sobre la ejecución de proyectos de inversión que podrían considerarse de interés general para el país.
El CCC también ha influido en la jurisprudencia de la Corte IDH. 11 Ambos tribunales reconocen tres situaciones en las que se requiere un CLPI antes de que se pueda implementar un proyecto en tierras indígenas. Estas situaciones se consideran como efectos directos intensos (afectación directa intensa ) e incluyen un riesgo grave de reasentamiento forzoso; almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos o tóxicos en tierras indígenas; o proyectos que implican altos resultados sociales, culturales y ambientales que ponen en riesgo su subsistencia (CCC, 2009 , 2011 ; Corte IDH, 2007 ). El concepto de efectos directos sobre los PI adopta una perspectiva biocultural, yendo más allá de la noción formal de territorio para incluir las dimensiones económicas, sociales y espirituales que la comunidad necesita para preservar su identidad (CCC, 2016 ). El derecho al territorio ha sido considerado un concepto dinámico que cubre “todo el espacio que actualmente es esencial para que los pueblos indígenas accedan a los recursos naturales de acuerdo con su cultura y su organización económica y social” (véase CCC, 2014 ,2015a ). Este enfoque biocultural se ha aplicado en casos que involucran industrias de hidrocarburos (ver CCC,2018 ). 12 Por su parte, la Corte IDH ha sostenido que no se requiere PIC cuando las actividades solo tienen como objetivo mantener o mejorar las obras, es decir, la magnitud de la repercusión requiere una evaluación individualizada (ver Corte IDH, 2020 ).
Los tribunales también han ampliado el alcance del derecho internacional (OIT 169), primero, al extender el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras (NARP), y segundo, al referirse explícitamente al derecho de las comunidades étnicas a compartir los beneficios obtenidos de los proyectos realizados en su territorio, lo cual es opcional en el OIT 169 (véase CCC, 2013 ). La Corte IDH sostuvo que cuando estos proyectos involucran la explotación de recursos naturales en tierras de los pueblos indígenas, se aplican los estándares interamericanos: consentimiento previo previo, impactos ambientales y sociales, y la distribución razonable de los beneficios derivados del proyecto (véase Corte IDH, 2015b ).
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, DATOS Y MÉTODOS
Los elementos analíticos extraídos de la revisión de la literatura en la Sección 2 proporcionan el marco para nuestro análisis, mientras que la Sección3 proporciona el contexto institucional en Colombia. Surgen las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿cuál es la escala de utilización del PIC y el FIPC en Colombia para la protección de los territorios de los pueblos indígenas en presencia de proyectos de inversión, y cómo evoluciona con el tiempo?; (2) ¿qué patrones se pueden detectar en la implementación del PIC (por etnia, región, industria) desde su implementación en 1995?; (3) ¿existen costos y beneficios sociales y económicos visibles de estos mecanismos dependiendo de sus resultados y duración?; y (4) ¿en qué medida han contribuido los tribunales a la aplicación de los valores de los pueblos indígenas que se alinean con los enfoques bioculturales del desarrollo, apoyados por enfoques como la economía ecológica en lugar de modelos de desarrollo económico antropocéntricos que privilegiarían formas contractuales de emprendimiento indígena?
Los análisis existentes se han limitado a estudios de casos (véase la revisión de la literatura), en particular en el ámbito de la economía ecológica, los estudios de desarrollo y los enfoques sociojurídicos y doctrinales. Este artículo es novedoso porque revela cómo se puede abordar la protección de la propiedad intelectual y los territorios desde una perspectiva empírica y jurídica y de desarrollo sostenible, y abordando aspectos inexplorados de este fenómeno. Las estadísticas descriptivas pretenden arrojar nueva luz sobre el mecanismo del CPI a pesar de las limitaciones de los datos estadísticos en términos de calidad, disponibilidad y compatibilidad entre las fuentes de datos.
Se combinan varios conjuntos de datos, incluidos, entre otros, los de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), 13 el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2023a ) y la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Corte Constitucional de Colombia, 2023 ). Se exploraron algunos de los mecanismos subyacentes mediante análisis de regresión. Se probó si los resultados de los procesos de PIC (que conducen a un acuerdo o no, su duración) pueden explicarse en términos de la región, las etnias involucradas o la industria. También se probaron los efectos de interacción entre los procesos de consulta y licenciamiento ambiental.
Se realizó una revisión del papel de los tribunales debido a que el poder judicial puede moldear las decisiones económicas del Estado, en particular cuando hay tensiones entre los valores constitucionales que, por un lado, buscan preservar los ecosistemas y las minorías raciales y, por otro, proteger los derechos de los inversionistas y promover el desarrollo económico. Si bien se ha evaluado la ideología judicial, se ha notado la falta de criterios objetivos para identificarla (Cross & Lindquist,2006 , p. 16; Volokh, 2008 , p. 56). La CCC y la Corte IDH han defendido los valores constitucionales, lo que se considera un “activismo reparador” porque buscan aplicar leyes justas y abordar el incumplimiento de los gobiernos que no las han hecho cumplir (Gargarella et al., 2016 ; Rodríguez-Garavito,2017 ; Santos Botelho, 2017 ). El análisis cuantitativo complementario de la jurisprudencia muestra cómo los tribunales han inclinado la balanza a favor de los intereses de propiedad intelectual y los valores bioculturales, y cómo la jurisprudencia colombiana influyó en la jurisprudencia de la Corte IDH. Este estudio es relevante para América Latina porque la Corte IDH tiene un efecto de palanca sobre otros países bajo su jurisdicción, donde el CPI se ha utilizado en menores proporciones y donde no cuenta con las mismas garantías institucionales. Para la selección de la jurisprudencia de la CCC, se siguieron dos métodos; para el análisis cuantitativo, se realizó una revisión de todas las sentencias de la CCC sobre CPI desde su implementación en 1995; para el análisis de contenido y legal, solo se seleccionaron 14 sentencias de “tutela”.
Procedimientos para el consentimiento fundamentado previo y el consentimiento libre, previo e informado
Aunque la regulación tanto del PIC como del CLPI requiere una ley especial (estatutaria) (ver CCC, 2011 ) que, a la fecha, no ha sido promulgada, el gobierno ha regulado los procedimientos del PIC siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Función Pública, 2020a ) (ver Figura 1 ). Primero, el gobierno (Ministerio del Interior [MIA]) 8 debe verificar si existe un efecto directo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los PI y, de ser así, debe organizar un PIC (CCC, 2018 ; Presidencia de la República, 2020 ). 9 La implementación del PIC es más estricta desde 2019 (ver CCC, 2018 ; Función Pública, 2019 ), ya que antes, el MIA solo verificaba la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y luego emitía un certificado. Ahora bien, el MIA puede emitir este certificado ordenando el trámite del PIC en un plazo entre 30 o 60 días, dependiendo de si el proyecto requiere una visita de verificación a su zona de influencia que puede extenderse por el mismo plazo cuando existan factores externos que afecten el proceso (ver Función Pública,2015 , art. 14; 2011, art. 14). En segundo lugar, la etapa de preconsulta implica un diálogo previo con los representantes de las comunidades étnicas para definir cuál será la metodología del PIC y cómo se considerarán las especificidades culturales de cada comunidad. En tercer lugar, el PIC se lleva a cabo entre representantes del Estado, los inversionistas y las comunidades étnicas, y el MIA debe garantizar que se salvaguarde su identidad étnica y cultural. Si no se llega a un acuerdo en las fases de preconsulta o consulta, cuando las autoridades representativas no asistieron a la reunión, o cuando persiste un conflicto de representatividad en la comunidad étnica, el gobierno tiene 3 meses para aplicar el test de proporcionalidad y definir medidas de manejo. El test de proporcionalidad busca determinar las medidas adecuadas para prevenir, corregir o mitigar los efectos directos, con fundamento en las posiciones expresadas por todas las partes involucradas. En cuarto lugar, el MIA debe dar seguimiento al cumplimiento de las medidas acordadas o establecidas por el MIA en aplicación del test de proporcionalidad. Si se trata de cuestiones ambientales, el seguimiento está a cargo de la Agencia Estatal de Permisos Ambientales (ANLA).
El consentimiento fundamentado previo (PIC) y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la participación pública en asuntos ambientales
Además de los derechos de las comunidades étnicas al PIC y al CLPI, la Constitución (1991) también garantiza a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlos individualmente o a las comunidades (art. 79, 80 y 332). Al igual que el PIC y el CLPI, la participación pública en asuntos ambientales también es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no solo de los pueblos indígenas. Se alinea con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992 ) (ver CCC, 2017a ), reforzada por la ratificación del Acuerdo de Escazú ( 2018 ). Cuando los proyectos de inversión pueden causar un deterioro grave de los recursos naturales renovables o del medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias en el paisaje, los inversores deben obtener una licencia. Estos dos procedimientos de participación cívica (PIC y acceso a la información) buscan rectificar asimetrías de información, pero a menudo se superponen, sin posibilidad de fusionarse. Desde 2020, las medidas para garantizar el PIC dentro de un procedimiento de permiso de licencia son más estrictas, ya que anteriormente la licencia podía solicitarse con el certificado de aplicabilidad del PIC, independientemente de si el PIC se había completado. Ahora, cuando se requiere tanto un PIC como una licencia ambiental, esta última no se puede solicitar si el proceso de PIC o CLPI no se ha completado (se ha realizado el PIC y se ha registrado el resultado). El procedimiento para decidir sobre el permiso ambiental puede suspenderse cuando la ANLA requiere que se actualice el certificado del MIA sobre la aplicabilidad del PIC (ver Función Pública, 2020b ). El hecho de que los proyectos de inversión no puedan obtener la licencia ambiental sin un PIC o un CLPI cuando están en juego tierras de PI ha sido una seria preocupación para los gobiernos e inversionistas que los ven como un derecho de veto o al menos un costo de transacción adicional para los proyectos. Colombia está reforzando progresivamente los mecanismos para garantizar la participación efectiva de los PI en proyectos que se desarrollen en sus tierras, especialmente si pueden tener un alto impacto ambiental y se les atribuyen ciertos valores. Ver Figura 1 .
El papel de los tribunales
El poder judicial, en particular la CCC, ha emitido sentencias progresistas, haciendo valer el derecho a la participación pública en asuntos ambientales en general, y el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por proyectos de inversión, de modo que se garantice su integridad étnica, social, económica y cultural y su subsistencia (CCC, 2018 ). Si bien la jurisprudencia de la CCC ha dado forma a la adopción de procedimientos más estrictos (supra), también requiere que el gobierno equilibre los intereses de los pueblos indígenas y los intereses económicos del gobierno y los inversores. En otras palabras, en casos de desacuerdo, el gobierno debe aplicar la prueba de proporcionalidad para desbloquear el proceso y registrar los resultados del consentimiento previo previo. 10 Aún así, cuando se requiere un consentimiento previo previo, el proyecto solo puede implementarse después de obtenerlo. En casos excepcionales, la MIA puede permitir que se ejecute el proyecto si se pueden garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia (física y cultural) de las comunidades étnicas.
El enfoque del CCC parece alinearse con las perspectivas de la economía ecológica, siguiendo modelos bioculturales y ecocéntricos de protección ambiental y de la propiedad intelectual (Macpherson et al., 2020 ; Rodríguez-Garavito, 2020 ; Shapiro & McNeish, 2021 ; Viaene, 2022 ; Wesche, 2021 ). El CCC también ha reconocido derechos sobre los ecosistemas, buscando preservarlos más allá de los reclamos individuales de las comunidades afectadas (Lizarazo-Rodríguez, 2021b ; Rodríguez-Garavito, 2019 ,2020 ; Shapiro & McNeish,2021 ; Wesche, 2021 ). Los gobiernos han criticado estas sentencias, siguiendo un modelo de desarrollo antropocéntrico, al igual que los inversionistas que consideraron estas decisiones como obstáculos judiciales a las políticas de desarrollo, la inversión (ver CCC, 2018 , 2019 ) y el crecimiento económico porque fortalecieron el poder de veto de las minorías raciales que, en conjunto, representan el 14% de la población total colombiana pero tienen el potencial de decidir sobre la ejecución de proyectos de inversión que podrían considerarse de interés general para el país.
El CCC también ha influido en la jurisprudencia de la Corte IDH. 11 Ambos tribunales reconocen tres situaciones en las que se requiere un CLPI antes de que se pueda implementar un proyecto en tierras indígenas. Estas situaciones se consideran como efectos directos intensos (afectación directa intensa ) e incluyen un riesgo grave de reasentamiento forzoso; almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos o tóxicos en tierras indígenas; o proyectos que implican altos resultados sociales, culturales y ambientales que ponen en riesgo su subsistencia (CCC, 2009 , 2011 ; Corte IDH, 2007 ). El concepto de efectos directos sobre los PI adopta una perspectiva biocultural, yendo más allá de la noción formal de territorio para incluir las dimensiones económicas, sociales y espirituales que la comunidad necesita para preservar su identidad (CCC, 2016 ). El derecho al territorio ha sido considerado un concepto dinámico que cubre “todo el espacio que actualmente es esencial para que los pueblos indígenas accedan a los recursos naturales de acuerdo con su cultura y su organización económica y social” (véase CCC, 2014 ,2015a ). Este enfoque biocultural se ha aplicado en casos que involucran industrias de hidrocarburos (ver CCC,2018 ). 12 Por su parte, la Corte IDH ha sostenido que no se requiere PIC cuando las actividades solo tienen como objetivo mantener o mejorar las obras, es decir, la magnitud de la repercusión requiere una evaluación individualizada (ver Corte IDH, 2020 ).
Los tribunales también han ampliado el alcance del derecho internacional (OIT 169), primero, al extender el derecho fundamental al consentimiento previo previo y al consentimiento libre, previo e informado a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras (NARP), y segundo, al referirse explícitamente al derecho de las comunidades étnicas a compartir los beneficios obtenidos de los proyectos realizados en su territorio, lo cual es opcional en el OIT 169 (véase CCC, 2013 ). La Corte IDH sostuvo que cuando estos proyectos involucran la explotación de recursos naturales en tierras de los pueblos indígenas, se aplican los estándares interamericanos: consentimiento previo previo, impactos ambientales y sociales, y la distribución razonable de los beneficios derivados del proyecto (véase Corte IDH, 2015b ).
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, DATOS Y MÉTODOS
Los elementos analíticos extraídos de la revisión de la literatura en la Sección 2 proporcionan el marco para nuestro análisis, mientras que la Sección3 proporciona el contexto institucional en Colombia. Surgen las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿cuál es la escala de utilización del PIC y el FIPC en Colombia para la protección de los territorios de los pueblos indígenas en presencia de proyectos de inversión, y cómo evoluciona con el tiempo?; (2) ¿qué patrones se pueden detectar en la implementación del PIC (por etnia, región, industria) desde su implementación en 1995?; (3) ¿existen costos y beneficios sociales y económicos visibles de estos mecanismos dependiendo de sus resultados y duración?; y (4) ¿en qué medida han contribuido los tribunales a la aplicación de los valores de los pueblos indígenas que se alinean con los enfoques bioculturales del desarrollo, apoyados por enfoques como la economía ecológica en lugar de modelos de desarrollo económico antropocéntricos que privilegiarían formas contractuales de emprendimiento indígena?
Los análisis existentes se han limitado a estudios de casos (véase la revisión de la literatura), en particular en el ámbito de la economía ecológica, los estudios de desarrollo y los enfoques sociojurídicos y doctrinales. Este artículo es novedoso porque revela cómo se puede abordar la protección de la propiedad intelectual y los territorios desde una perspectiva empírica y jurídica y de desarrollo sostenible, y abordando aspectos inexplorados de este fenómeno. Las estadísticas descriptivas pretenden arrojar nueva luz sobre el mecanismo del CPI a pesar de las limitaciones de los datos estadísticos en términos de calidad, disponibilidad y compatibilidad entre las fuentes de datos.
Se combinan varios conjuntos de datos, incluidos, entre otros, los de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), 13 el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2023a ) y la Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Corte Constitucional de Colombia, 2023 ). Se exploraron algunos de los mecanismos subyacentes mediante análisis de regresión. Se probó si los resultados de los procesos de PIC (que conducen a un acuerdo o no, su duración) pueden explicarse en términos de la región, las etnias involucradas o la industria. También se probaron los efectos de interacción entre los procesos de consulta y licenciamiento ambiental.
Se realizó una revisión del papel de los tribunales debido a que el poder judicial puede moldear las decisiones económicas del Estado, en particular cuando hay tensiones entre los valores constitucionales que, por un lado, buscan preservar los ecosistemas y las minorías raciales y, por otro, proteger los derechos de los inversionistas y promover el desarrollo económico. Si bien se ha evaluado la ideología judicial, se ha notado la falta de criterios objetivos para identificarla (Cross & Lindquist,2006 , p. 16; Volokh, 2008 , p. 56). La CCC y la Corte IDH han defendido los valores constitucionales, lo que se considera un “activismo reparador” porque buscan aplicar leyes justas y abordar el incumplimiento de los gobiernos que no las han hecho cumplir (Gargarella et al., 2016 ; Rodríguez-Garavito,2017 ; Santos Botelho, 2017 ). El análisis cuantitativo complementario de la jurisprudencia muestra cómo los tribunales han inclinado la balanza a favor de los intereses de propiedad intelectual y los valores bioculturales, y cómo la jurisprudencia colombiana influyó en la jurisprudencia de la Corte IDH. Este estudio es relevante para América Latina porque la Corte IDH tiene un efecto de palanca sobre otros países bajo su jurisdicción, donde el CPI se ha utilizado en menores proporciones y donde no cuenta con las mismas garantías institucionales. Para la selección de la jurisprudencia de la CCC, se siguieron dos métodos; para el análisis cuantitativo, se realizó una revisión de todas las sentencias de la CCC sobre CPI desde su implementación en 1995; para el análisis de contenido y legal, solo se seleccionaron 14 sentencias de “tutela”.
You May Also Interested